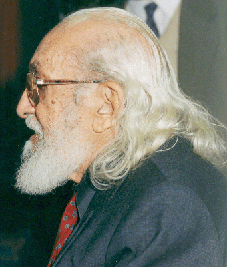Nos conocimos cuando yo tenía cuatro años y él dieciséis y me acuerdo perfectamente de él cuando yo era aún muy niña, era flaco, espigado e inquieto, tenía por ello el sobrenombre de “Señor Kilowatt” andando por los pasillos del colegio “Osvaldo Cruz” de Recife, de propiedad de mis padres Genove y Aluízio Pessoa de Araújo, el que tanto influenció en su formación humanística. Me acuerdo de él atacado de tuberculosis a los diecinueve años de edad y de cuanto lloré al saber en aquellos tiempos que esa dolencia costaba mucho a quienes la contraían.
Retornó al Colegio Osvaldo Cruz, concluyó el secundario e ingresó en la tradicional Facultad de Derecho de Recife. Abandonó la abogacía y se convirtió en profesor de lengua portuguesa en el mismo Colegio Osvaldo Cruz y fue allí mi profesor cuando a los once años de edad yo cursaba primer año del secundario.
Fue él quien en 1950 suscribió los términos de responsabilidades junto a la Delegación de Tránsito de Pernambuco para que yo que aún no tenía los 18 años, pudiese obtener el carnet de conductor. Fue Paulo también con otros dos amigos, quién me esperó en el Aeropuerto de los Guararapes, de Recife en una noche de noviembre de 1962 y me llevó a casa de mis padres donde yacía mi hermano Paulo de Tarso, alcanzado por una bala perdida dentro de un restaurante en Fortaleza, cuando era homenajeado por los colegas del grupo. Irónicamente él acababa de llegar de la guerra de liberación del Congo belga.
Nuestras vidas corrían paralelas encontrándose de tanto en tanto desde mi infancia y su adolescencia. El golpe militar de 1964 lo llevó a Paulo a Bolivia, a Chile, a Estados unidos y por fin a Suiza.
Allá, en Ginebra, nos encontramos en julio de 1977, yo con Raúl, él con Elsa durante un almuerzo con nuestros compañeros de entonces.
Fui con Raúl y mi hijo mayor Ricardo a recibirlo al Aeropuerto de Campinas San Paulo, cuando en 1979, hubo amnistía en Brasil.
En 1985 enviudé y necesité retomar mis estudios de posgrado en PUC-SP. Lo elegí como guía de tesis. Paulo también enviudó unos meses después. Apenado dejó de trabajar. Yo quise abandonar la dura vida académica, él insistió para que yo continuase escribiendo, ya que de ese modo lo obligaría a retomar las actividades docentes. Pacto que se hizo y se cumplió. En verdad fue un pacto que todavía no conocíamos claramente y que daría un giro a nuestras vidas.
En una mañana de junio de 1987, el interrumpió mi lectura de un tramo de la disertación y mirándome a los ojos con su mirada fuerte, penetrante y luminosa me dijo: “Nita, que bonita estás”. Permanecimos unos minutos en silencio mientras íntimamente yo me preguntaba ¿Qué significa esto?. Continué la lectura y de repente una nueva afirmación de lo que él consideraba mi belleza. Era ésta una palabra que le agradaba usar con las personas o con las cosas que podrían apreciarse estéticamente.
Entendí con esa segunda afirmación que la fuerza de su mirada más que las palabras dichas suavemente, era el camino que él estaba abriendo para llegar a mí “cambiando la naturaleza de nuestra relación” como posteriormente tanto nos gustó decir.
Ya no podíamos leer ni oír el trabajo, nuestros corazones latían fuerte, el deseo nos invadía y estabamos descubriendo algo mucho más bonito e importante: podíamos y ya estábamos amando otra vez. El pacto de trabajo de días anteriores era un pacto que ya implicaba lo que después fue, un pacto de vida en común.
El salió para cortarse el cabello y la barba porque esa noche viajaría a Cuba. Volvió rápido como había prometido y me preguntó si el barbero había hecho un buen trabajo. Daba de ese modo un paso más hacia la intimidad. Puso aguardiente en una copa y muy rápidamente se volvió hacia mi ofreciéndomelo, me negué. Habló mansa y tiernamente por tercera vez para decirme que me hallaba bonita. Bonita como en la adolescencia. Sonreí largamente en la alegría de que estaba aceptándolo, pues en ese intervalo de tiempo reviví mentalmente toda mi vida. Tuve la certeza de que lo quería como compañero de vida. Me abrazó delicadamente. Almorzamos juntos, solos esa vez en su casa de la calle Valencia.
Esperé. Pocos días después me llamó, me pidió que lo despertara temprano al día siguiente porque iría a una reunió en la Universidad de Brasilia. Puse todos los despertadores de mi casa para que sonaran a las 5:45. Lo llamé. El ya estaba levantado y listo para viajar porque no había conseguido dormir bien pensando en nosotros. Entonces me habló ya sin timidez de sus deseos de tenerme como mujer y compañera.
En nuestros primeros días juntos, fue difícil vencer los fantasmas de las personas que vivas o muertas nos recordaban el pasado. Hablamos, discutimos y dialogamos sobre eso. De ese modo quedó claro para los dos la validez y la voluntad de amarnos legítimamente sin culpas y sin la pretensión de sustituir a los compañeros que habían muerto. Nos amamos sin presiones. A partir de allí la vida fue pasando leve y más fácil. Las flores parecían más coloridas, las personas más gentiles, las comidas más sabrosas, los alumnos más estudiosos... hasta los rótulos de los embalajes parecían más bonitos. Era la vida que renacía en nosotros, con la fuerza que resucitaba lo que con la muerte de nuestros compañeros había muerto un poco dentro de cada uno de nosotros dos. Estábamos, porque era necesario, sepultando las presencias y alianzas de las primeras relaciones nuestras, sin que eso de manera alguna significase desamor, desafecto u olvido por los antiguos compañeros. Al contrario, teníamos que dejarlos en paz para que la vida fuese plena en nosotros.
Un día, mientras tanto, habiendo regresado de un viaje, me llamó. Nos encontramos en la PUC. Yo había quedado algo ofuscada, él procuraba agradarme. Decía que necesitaba hablar seriamente. Me invitó para el almuerzo al día siguiente en su casa. Allí me dijo que entendía no tener derecho a pedirme que me casara con él porque además de la diferencia de doce años de edad, el se sentía con poca salud. En aquel tiempo pensaba que viviría unos dos años más. Respondí que no renunciaría a tenerlo como compañero y textualmente le dije: “Paulo, si fueses una cabra marcada para morir de aquí a dos años, me quedaría esos dos años contigo”. Sonrió suavemente. Nos tranquilizamos. Era exactamente eso lo que el quería oír. Me besó, puso la mano sobre mi hombro y fuimos a almorzar. Ese día resolvimos casarnos. Nos casamos en ceremonia religiosa católica en Recife, el 27 de marzo de 1988 y el 19 de agosto del mismo año reafirmamos nuestra unión en el Registro Civil.
Así, a pedido suyo dejé de dar clases en la PUC-SP y en la Facultad de MOEMA. Fue una renuncia difícil pero su pedido tenía sentido. Decía “¿Cómo podés dejarme solito a la noche, tres o cuatro veces por semana, esperándote? ¿Qué haré tan solitario?” “Se que también darás clases de día” “Tendré que viajar atendiendo invitaciones de todo el mundo, solito” “¡No me casé para quedarme solo!”
Tales necesidades de vida de un hombre público como Paulo eran incompatibles con mi función de profesora universitaria diariamente ocupada. Opté por quedarme a su lado. Cuidando de él, con él, pero sin abandonar la vida intelectual. Defendí mi título de posgrado. Adapté el trabajo para un libro. Hice otras notas académicas, escribí y defendí la tesis para el doctorado en educación; escribí textos y di conferencias en Brasil y en el exterior. También contextualicé tres libros de Paulo al escribir las notas para eso.
Asumimos todas esas dificultades, superándolas tanto como fue posible porque había en cada uno de nosotros la pasión de los adolescentes, el amor adulto y la voluntad de trabajo contratado y responsable alimentado por las contradicciones de nuestras diferencias y por la intensidad con que vivíamos todas esas cosas cada día.
Entendemos que el amor y la pasión no existen por sí solo, no es algo metafísico, pero sí algo concreto que para que se eternice tiene que ser sentido y vivido cada día, en cada paso, en cada decisión. Con pequeñas cosas, con pequeños actos, con los gestos más simples.
Antes que pensador crítico, agudo y serio Paulo era gente. Todos quienes convivieron con él supieron eso. Le encantaba que yo lo llamase “Bicho” o “mi Paulo”. Era celoso y sediento de mi atención, mi cariño y mis cuidados.
Le gustaba el fútbol y era hincha fanático del Corintia de San Pablo y del Sport de Recife, ambos, clubes de multitudes. Se emocionaba y se tensionaba mucho en los partidos de la selección brasilera. Le encantaba el ritmo, el acento africano y el juego corporal de nuestros jugadores. Le gustaba ver los partidos de voleibol brasileño. Le empezaron a gustar las carreras de Fórmula 1 hasta el día en que la curva de Tamborelo en Imola se llevó nuestro ídolo mayor.
Le gustaba la música clásica y la popular brasileña. Nunca creyó que el fútbol y el carnaval fuesen medios de alienación de nuestro pueblo, sino legítimas formas de expresión de creatividad del pueblo brasileño. Decía a todos los amigos que desde el exilio insistían en la idea “que una revolución que niega, que mata o que inhibe las expresiones culturales de su pueblo no es una revolución de pueblo, con el pueblo y ni siquiera para un pueblo”.
Le gustaba pasear en automóvil y para su disgusto nunca tuvo uno para conducir. Me llamaba cuando se cansaba del trabajo, para dar unas vueltas por calles arboladas, con flores y pájaros, siempre tomados de la mano.
El contacto corporal entre nosotros, en casa o en público, fue una de las formas de encontrarnos para eternizar la ternura y la pasión de amar. Tomados de las manos nos quedábamos viendo televisión, en el cine, en el teatro, viajando en avión o conversando solos o con amigos.
Era así como deseaba morir. Mirándome firme y profundamente, como diez años atrás, la última noche en la cama del hospital pocas horas antes de entrar en la U.T.I. “Nitiña, te amo, te amo”. “Quiero morir aquí con tu mano asegurando y acariciando la mía”.
Reí, no creí que tal cosa ocurriría tan luego. Su deseo era de continuar viviendo, ¡le gustaba tanto la vida! Su deseo era que su mano en mi mano le diese vida y ternura para continuar viviendo.
La construcción de un día pleno y feliz pasó también por el hecho de dejar cartelitos de amor en mi mesa de trabajo, chistarme desde su sala de trabajo solo para que nos mirásemos hasta que yo desaparecía en un recodo de la casa. Me preguntaba siempre los fines de semana o feriados “¿Qué es lo que quieres que hagamos hoy?” o bien “¿Pensaste en algo que debemos hacer este fin de semana?”.
Nunca, nunca se ofuscó o se molestó cuando por cualquier motivo lo interrumpía en su trabajo. Podía ser para atender una llamada telefónica, preguntar sobre alguna duda mía cuando escribía o bien para hablar sobre un problema simple y cotidiano de la casa. El último 10 de abril, se preparó para ir a la presentación de su libro “Pedagogía de la autonomía”; estaba feliz porque al fin un libro iba a ser vendido a “un precio realmente popular”, y bajó para trabajar un poquito más en su escritorio. Al vestirme con la ropa y el perfume que usara para el noveno aniversario en el reciente viaje a que habíamos hecho a Nueva York, lo llamé por el interteléfono, é respondió “Preciso escribir en el papel una idea que está en la cabeza, espera un poco”. Respondía “Sólo le pido que venga a ver a su mujer en la escalera”. Caminó calmado y feliz mientras decía lo que sabía que yo quería oír. Entendíamos que de ese juego amoroso se consolidaba el amor, la ternura y la felicidad.
Paulo lamentó siempre que tantos intelectuales hayan perdido en sus matrimonios y en sus vidas la posibilidad de vivir un todo indisociable porque no cesaban en sus trabajos para vivir momentos como “aquellos” junto a sus mujeres. Consideraban poco científico mirar la luna, hacer compras para la casa, ayudar a su mujer a elegir ropas, acompañándolas en esa selección que da tanto placer al gusto femenino. Paulo hizo eso conmigo en esos casi diez años de vida en común.
Aprendimos mucho uno del otro, nos pedagogizamos uno del otro discutiendo teorías y prácticas educativas o simplemente compartiendo las cosas simples de la vida. Conmigo aprendió que ir a Nueva York a trabajar no era señal de prohibición para ver un ballet clásico o moderno o un show en Broadway. O bien que ir a España a dictar un seminario no implicaba negarse al derecho de ir a una Casa de Tablados. Ir a las ferias de San Pablo lo entendía como una diversión y una forma de perfeccionar su gusto estético. Con él aprendí un mundo de cosas, pero sobre todo a no separar la razón de la emoción, “No esconda sus emociones al escribir, diga lo que siente, el científico no es ni nunca fue neutro”.
Vivimos sinsabores, rabias e incomprensiones, tanto uno como el otro, pero jamás permitimos que esas cosas nos tomasen como rehenes. Las consideramos solo como fatalidades de nuestras vidas. Los conflictos vividos y por vivir nunca fueron entendidos como formas de aproximarnos más el uno al otro para la superación de los puntos de vista que alguna vez fueron inconciliables. Conseguimos eso muchas veces.
Estaba orgulloso de haber aprendido a hacer la cama en los fines de semana y de organizar lo que debía ir a la máquina de lavar. Comprendió que pensar con profundidad filosófico-científica no es incompatible con las tareas simples de lo cotidiano. Sin embargo, a pesar de haberlas practicado pocas veces las percibía como una forma de volverse más hombre, más gente y más humano.
Mis cuatro hijos aceptaron de corazón mi nueva relación con Paulo y fue recíproco el reconocimiento de eso. Se fue estableciendo así entre él y Ricardo, Eduardo, Roberto y Eliana una amistad de verdadera complicidad. Entretanto como lo señalara Paulo, jamás tuvo la intención de robarles el lugar legítimo del padre de ellos. Mi mejor amigo Andrés de Nueva York y Marina que le enviaban mensajes por las ondas del mar, son emocionalmente sus nietos. Ellos lloran conmigo la muerte de Paulo.
Aprendió desde joven que “ser gente” era lo ideal, al ser perseguido perfeccionó sus virtudes, educándose, siguiendo los principios de la cultura griega. Así se fue formando en el dominio de las emociones, ya sea profundizando su capacidad de pensar, perfeccionando aquellas cualidades que entendía lo hacían más gente: generosidad, humildad, coherencia, ternura, tolerancia, prudencia y mansedumbre (sobre la cual siempre decía: “Se equivocan los que piensan que soy débil, soy manso”) solidaridad, cordialidad, fineza, paciencia, amorosidad, cooperación, respeto, valorización, comprensión y aceptación del otro. Creía en las libertades, en la afección y en el darse casi sin límites a los otros. Nunca habló de perdonar, perseguir, vengarse o resentirse. Nunca lo oí hablar de esas cosas.
Decía que la rabia legítima (enojo) tanto en el amor como en la indignación era necesaria para la movilización y transformación social y el perfeccionamiento personal.
De tener odio me habló apenas una vez cinco días antes de morir, “Dejé de fumar en 1978 después de casi 40 años como fumador compulsivo. Ahora que sé el mal que me hizo, yo realmente odio el cigarro que me está matando”. Es verdad, tres atados de cigarrillo al día por tantos años consecutivos tuvo que haberme dejado como secuela el enfisema pulmonar, las arterias de uno de los riñones obstruidas (solo funcionaban al 3 % de su capacidad) y todo el sistema circulatorio calcificado. Una isquemia cerebral en agosto de 1995 ciertamente fue el aviso no comprendido por nosotros, que había una diferencia enorme entre la mente joven y dinámica y el cuerpo de Paulo que enflaquecía día a día.
Paulo murió en la madrugada del 2 de mayo de 1997. Antes de que el frío que detestaba llegase a San Pablo, sin dejar recomendación, sin dejar mensaje, sin entronizar sucesores intelectuales, antes bien democratizó, derramó su saber por el mundo para que cada uno de nosotros se apropiase de él e hiciese de él su justo y adecuado uso. Sus coronarias no resistieron aquello. Murió de un infarto agudo de miocardio mientras dormía.
Horas antes nuestro diálogo todavía vivo en mí, fue: “¡Nitiña, no me dejes morir! ¡Quiero tanto vivir!”. Respondí preguntando: “Usted quiere vivir por mí, ¿verdad?”. Tres veces pregunté y tres veces respondió con su sonrisa dulce, manso y calmo: “También”. Lo acaricié mucho, lo besé y lo dejé casi dormido en la Unidad de Terapia Intensiva. Era la madrugada del día 2.
En su expresión “También” incluía todo el mundo. Y además iba en ello el amor a su propia vida y a las personas más próximas que percibían la voluntad de concretar decenas de trabajos y proyectos que armaba en su mente inquieta para los próximos años “Tengo proyectos por lo menos para cinco años, ¿no es cierto Nita?”.
En su agenda de 1997 ya estaba programado: recibir los títulos de Doctor Honoris Causa de la Universidad de La Habana, de Algarve, de Málaga, de Oldenburgo, de Santa Fe (Argentina) y de Chapman (California) que recibiré cuando a su memoria se coloque en los jardines del campus un busto suyo de bronce al lado del de Martín Luther King. Así los actuales 35 títulos pasarían a ser 41.
En su agenda todavía constaba: terminar un libro del que solo había escrito 29 páginas; hacer otros tres: uno con el equipo del la PUC-SP sobre el acto de enseñar y aprender, otro con el equipo de la Universidad de Iowa sobre la teoría del conocimiento y el tercero con un líder del Partido de los Trabajadores, su partido político, sobre el fatalismo determinista del neoliberalismo; dar un curso de un semestre sobre los saberes que califican al profesor progresista en la Universidad de Harvard; firmar contratos para supervisar videos programados para exhibir en las más famosas emisoras de la televisión brasileña, sobre la formación del docente de enseñanza primaria, según sus principios teóricos como también otros que tendría su voz como teórico analizando su práctica en todo el mundo.
Así murió Paulo, lúcido, animoso, amoroso, con humor, con inventiva, seguro de que todavía tenía mucho de sí para dar a los que él amaba, seguro de que su tarea entre nosotros no había terminado... que había aún mucho por hacer... por quién y por qué luchar... había un mundo lleno de dolores que lo hacía sufrir mucho, pero también esperanzas en el cual él mismo todavía quería intervenir, como verdadero humanista que fue. Partió Paulo lleno de fe en Dios, humilde, tierno y manso. En el mundo dejó un vacío que centenas o miles de nosotros tenemos que ir supliendo en el trabajo político-ideológico-educacional.
En la salud y en el dolor de los tiempos compartidos con intensidad quedó en mí, lo que solo el amor, la pasión y el cariño saben marcar. Partió Paulo sereno, lleno de fe en Dios y seguro de que los hombres y las mujeres todavía podrán hacer un mundo más justo, más bonito y más alegre. Su rostro de facciones risueñas, resignado y feliz nos decía que se había encontrado con el Señor .
Junio de 1997
(*) Ana María
Araújo Freire
Sao Paulo .