
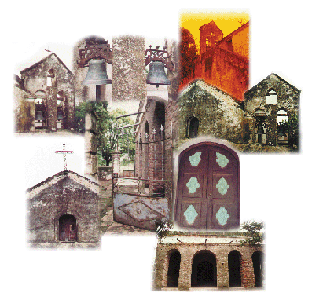
Descubrámonos y entremos en la capilla. La penumbra envuelve la nave, dejando entrever al fondo un sencillo altar de madera dorada, donación testamentaria, en 1902, de la señora Dolores Buteler de De la Torre, conteniendo en el centro el camerín de la Virgen, flaquendo por los nichos que albergan al Corazón Jesús y a San José. El retablo, sin duda, esconde las simples hornacinas del primitivo altar. Al promediar nuestro camino, en el pavimento de mosaico, nos detiene una lápida de mármol. Allí descansan los restos mortales de Juan Luis Molina, que fuera benefactor y patrón de la capilla en el siglo pasado.
Salimos al atrio, rodeado de una galería y un cerco de factura posterior que afean al conjunto primitivo. Desde allí se descubre el campo santo. “Hoy, sin embargo, -se quejaba el misionero franciscano Fr. Leonardo Herrera en 1898- algo que lamentar y que conceptúo muy grave, y es que en frente de la puerta de la iglesia, hay un cementerio a distancia de 12 varas, y está lleno de cadáveres, y lo que hace peor todavía es que el suelo es muy pedregoso, lo que hace difícil la buena sepultura, con el agravante de que en los meses de calor se hace imposible e insoportable la estadía en dicha capilla por el mal olor que se siente”. Con las mismas características, un siglo después, continúa allí el cementerio, rodeado de la baja pared de piedra.
Volvemos a entrar al coro para admirar la ventanuca que se abre al frente y comprobar de paso la anchura de los muros. Desde esta abertura se domina el terreno circundante, la cuadra cuadrada que por derecho de donación, desde su fundación tiene la Capilla de Tegua.
El 9 de setiembre de 1862, se reunieron en este lugar el cura Fr. Luis Soli, el juez D. Gregorio Berrotarán y los testigos D. Cipriano Cáceres y D. Pastor Garzón, procediendo a medir nuevamente los terrenos de la capilla, de tal manera que ella ocupase el centro de la cuadra medida, para lo cual se tiraron las líneas necesarias y se amojonaron las cuatro esquinas.
El nieto del fundador, Sgto. My. José Arias Montiel, parece ser quien reemplazó la precaria capilla de adobes por otra de piedra que ha sobrevivido al paso de los años. Hay referencias documentales que para 1746 estaba de pie, levantados sus muros de 90 centímetros de ancho y cimientos de mayor anchor aún. Su orientación es tradicional, mirando su frente al nacimiento del sol. Su traza rectangular, de 14,70 de largo por 6,90 de ancho. Una escalera exterior y lateral permite acceder al campanario y al coro.
Dándonos vuelta, advertimos el haz que penetra , allá arriba, por la ventana del coro. Esta claridad nos permite fijar la atención en la estructura del techo. Cuatro gruesos tirantes, de pared a pared, hacen las veces de cabriadas. Sobre ellos las alfajías que sostienen la cobertura, ayer de paja, hoy de cinc. Al coro se llega por una puerta lateral, que comunica con la escalera exterior. A través de la baranda del coro, se advierte el viejo órgano, que un día envolvió con sus pristinos acordes la sencilla fe de los cristianos de Tegua.
Estamos ahora en lo alto de la escalera, de dieciséis escalones de piedra, frente a la espadaña que custodia las campanas.
Es quizás el testimonio más significativo de su arquitectura colonial. Se trata de un campanario unilateral, de tres huecos, de la misma estructura pétrea de su contexto, coronado por una cruz de modestia acongojante. Dos campanas, destinadas a llamar a los fieles a la presencia de Dios, sobreviven al tiempo. Casi símiles, están coronadas ambas por una parrilla de hierro forjado. Una de ellas llegó de Génova.
Una puerta “de dos manos” da acceso al templo. Es de madera de algarrobo, con sus tableros tallados a mano. Goznes, bisagras y cerrojo de hierro forjado, se remontan, seguramente, a la factura original de la capilla. El artista ha dejado allí su impronta, su carismático don. Según la tradición –difícil de confirmar no desmentir- las heridas que muestra la madera, fueron producidas por las lanzas de los indios, en su afán de mancillar el sagrado recinto.
Nos alejamos de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Tegua, dejando atrás una cuesta pedregosa y un camino que poco a poco nos vuelve a la realidad. Nos parece regresar de un viaje a través del tiempo. Desaparecen día a día estas reliquias, porque el progreso pasa por encima de ellas. Es una ley eterna, irreversible, que limita la existencia de todo lo material, tronchando su glorioso pasado.
(*) Carlos Mayol Lafferère /Alberto Manuel Cubría