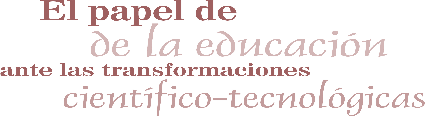
En las páginas
que siguen nos referiremos, en primer lugar, a los aportes de la educación
al desarrollo de los pueblos. Es en este aspecto en el que existe un consenso
más generalizado acerca de la necesidad de transformaciones educativas
ligadas al desarrollo científico-tecnológico. Pero dicho
consenso encubre también divergencias profundas en torno al papel
de la educación, y en torno a la idea misma de desarrollo, que es
preciso explicitar y debatir.
También parece
clara la relación entre educación y fortalecimiento de los
sistemas democráticos, pero lo que ya no resulta tan obvio es el
papel, en dicha relación, de las transformaciones científico-tecnológicas.
Sin embargo, aunque dicho papel sea tenido en cuenta con mucha menor frecuencia,
en nuestra opinión constituye un aspecto esencial a la hora de orientar
las necesarias transformaciones educativas, por lo que dedicaremos un segundo
apartado al estudio de dicha relación.
Aún resulta
menos clara, quizás, cuál puede ser la aportación
de nuestro estudio al objetivo de los procesos de integración. Sin
embargo, también aquí intentaremos mostrar que se trata de
un aspecto fundamental de la relación entre educación y transformaciones
científico-tecnológicas. Éstos serán, pues,
los tres apartados en los que se estructurará nuestro trabajo.
Para terminar estas
consideraciones generales, señalaremos que hacemos nuestra la necesidad
de contemplar, junto a los avances, las dificultades y desafíos.
Pensamos, en efecto, que sin un cuestionamiento a fondo de la situación,
sin una atención particular a las dificultades y peligros, la reflexión
puede quedar prisionera de supuestos implícitos asumidos acríticamente,
es decir, podemos continuar proponiendo «para combatir los problemas
del presente, mayores dosis de los mismos (re)medios que los habían
generado».
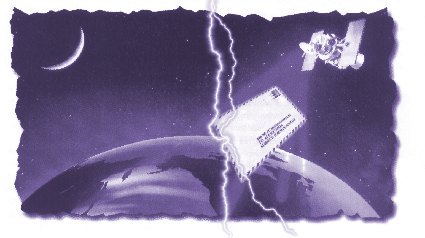
Transformaciones científico-tecnológicas,
desarrollo de los pueblos y educación
La importancia de las inversiones
en educación y, muy particularmente, en educación científica
y tecnológica, viene siendo considerada, desde hace décadas,
como un capítulo prioritario para hacer posible el desarrollo de
un país. Se trata, podríamos decir, de un planteamiento «tradicional»,
aunque ello merezca algunas matizaciones: en efecto, no podemos olvidar
que esa tradición es relativamente reciente y que, todavía
en el siglo pasado, la idea de extender la educación primaria a
la totalidad de la población se enfrentaba con una seria oposición.
Vale la pena recordar la argumentación del presidente de la Royal
Society inglesa para oponerse con éxito, en 1807, a la creación
de escuelas elementales en todo el país: «En teoría,
el proyecto de dar una educación a las clases trabajadoras es ya
bastante equívoco y, en la práctica, sería perjudicial
para su moral y su felicidad. Enseñaría a las gentes del
pueblo a despreciar su posición en la vida en vez de hacer de ellos
buenos servidores en agricultura y en los otros empleos a los que les ha
destinado su posición. En vez de enseñarles subordinación
les haría facciosos y rebeldes, como se ha visto en algunos condados
industrializados. Podrían entonces leer panfletos sediciosos, libros
peligrosos y publicaciones contra la Cristiandad. Les haría insolentes
ante sus superiores; en pocos años, el resultado sería que
el gobierno tendría que utilizar la fuerza contra ellos».
El sistema escolar generalizado
aparece así como una conquista tardía de las sociedades modernas:
no es verdad, conviene recordarlo, que la «escuela obligatoria»
hubiera arrancado a los niños y niñas del mundo feliz del
juego y del placer, sino, mucho más a menudo, de la fatiga de las
12 horas bajo la mina, haciendo girar una noria o practicando la mendicidad…
Se trata, además, de una conquista muy limitada, que para buena
parte de la humanidad sigue siendo una asignatura pendiente. Resulta por
ello penoso escuchar ciertas argumentaciones contra el carácter
«obligatorio» de la escuela, como si fuera un «atentado
a la libertad».
Desde hace décadas,
sin embargo, la educación se ve como una inversión estratégica
para garantizar el desarrollo de un país. Se trata de una opinión
generalmente compartida -al menos verbalmente- por la clase política,
los expertos y los ciudadanos, con independencia de planteamientos ideológicos.
Y aunque en muchos países sigue habiendo millones de seres humanos
sin una mínima alfabetización, atribuir importancia a la
educación para el desarrollo de los pueblos constituye un auténtico
lugar común, en el que no merecería la pena insistir… a menos
que las actuales transformaciones científico-tecnológicas
obligaran a algún tipo de replanteamiento. En ese sentido, quizás
podemos referirnos a un hecho realmente diferenciador de la presente situación:
el capital humano se considera ahora como un factor esencial del desarrollo
también a corto plazo. Más aún, la inversión
en educación se estima como una prioridad para todos.
Parece, pues, que sí
hay razones para un serio esfuerzo de revisión del papel de la educación
en el desarrollo actual. Una primera idea gira en torno a la necesidad
de abrir los currículos a las transformaciones científico-tecnológicas.
Se preconiza dicha apertura como algo que puede revolucionar profunda y
positivamente la educación, contribuyendo a incrementar su utilidad,
el interés de los estudiantes, etc. Este impulso recuerda bastante
al que llevó a científicos y educadores, en el primer tercio
de siglo, a reclamar la introducción de la educación científica
en la cultura general. Así, en 1926, el gran científico francés
Paul Langevin escribía: «En reconocimiento del papel jugado
por la ciencia en la liberación de los espíritus y en la
afirmación de los Derechos del Hombre, el movimiento revolucionario
hace un esfuerzo considerable para introducir la enseñanza de las
ciencias en la cultura general…»
Las palabras de Langevin
y de tantos otros nos indican, por una parte, que las ciencias estaban
prácticamente ausentes de los planes de estudio hasta hace relativamente
poco y, por otra, el alto valor educativo atribuido a su estudio, derivado
del impacto de las ciencias sobre el pensamiento y la vida de las personas.
No en balde, se señalaba, la historia de las ciencias ha sido solidaria
con el movimiento revolucionario en su lucha contra el dogmatismo y por
avanzar en el progreso.
Aunque ahora -y ello constituye
sin duda un hecho diferenciador- se pone el acento en una educación
científico-tecnológica, superando el olvido tradicional de
la tecnología y se resalta, sobre todo, la contribución práctica
de dicha educación al desarrollo de los pueblos, nos encontramos
con un impulso similar al que precedió a la introducción
de las ciencias en la formación de los futuros ciudadanos. Insistimos
en tal semejanza para llamar la atención sobre el peligro de que
ese impulso conduzca a resultados tan decepcionantes como los que se obtuvieron
con la enseñanza de las ciencias, en contra de todas las experiencias.
En efecto, numerosas investigaciones
han mostrado que el interés de los estudiantes por las ciencias
decrece regular y notablemente con los años de escolarización.
La gravedad del problema es tal, que el estudio de las actitudes de los
estudiantes se ha convertido en una línea prioritaria de investigación.
Hemos de hacer frente, pues, al peligro de que las propuestas actuales
de una educación científico-tecnológica para todos
se traduzca en un rechazo similar. Ello exige, pensamos, un análisis
de las características de la enseñanza de las ciencias y,
muy en particular, de las visiones empobrecidas y deformadas que proporciona
de la actividad científica. Sabemos, por ejemplo, que la ciencia
moderna supone la ruptura con un pensamiento basado en las «evidencias»
del sentido común y en seguridades dogmáticas, lo que se
ha traducido, como es bien sabido, en persecuciones, censuras y condenas
de tantos científicos relevantes; sin embargo, hoy esa ciencia es
vista por muchos como un cuerpo cerrado y dogmático de conocimientos.
Sabemos también, por citar otro ejemplo, que el desarrollo científico
tiene como una de sus características fundamentales el proceso de
unificación de dominios aparentemente inconexos; pero la forma en
que se presentan los conocimientos lleva a atribuir al pensamiento científico
un carácter exclusivamente analítico, parcelario.
La utilización de
las nuevas tecnologías en la enseñanza, como ya hemos señalado,
está plenamente justificada si tenemos en cuenta que uno de los
objetivos básicos de la educación ha de ser «la preparación
de los adolescentes para ser ciudadanos de una sociedad plural, democrática
y tecnológicamente avanzada» o, cabría matizar, que
aspire a serlo. Así, p.e., las nuevas orientaciones curriculares
aprobadas en España contemplan acertadamente la incorporación
de «las nuevas Tecnologías de la información como contenido
curricular y también como medio didáctico.
Son bien conocidas a este
respecto las posibilidades que los ordenadores ofrecen para recabar informaciones
y contrastarlas, para proporcionar rápida realimentación,
para simular y visualizar situaciones… y, muy particularmente, para conectar
con el interés que los nuevos medios despiertan en los alumnos.
Nada hay que objetar -muy al contrario- a la utilización del ordenador
como medio didáctico. Más interés tiene, si pretendemos
proporcionar una visión actualizada de la actividad científica,
la incorporación de los cambios metodológicos originados
por la utilización de los ordenadores, en especial como instrumentos
de obtención y tratamiento de datos experimentales. Por otra parte,
la posibilidad de simular con ordenador conductas inteligentes, ha conducido
a los modelos de «procesamiento de información», basados
en la metáfora de la mente humana como ordenador. Esta orientación
teórica ha hecho aportaciones de indudable interés, sobre
todo en lo que se refiere a la comprensión de cómo se organizan
los conocimientos adquiridos en la «memoria a largo plazo»
y cómo se recuerdan dichos conocimientos para utilizarlos en un
momento dado (concretamente en la resolución de problemas). Para
algunos, los modelos de procesamiento de la información, junto con
los modelos constructivistas, constituyen hoy las dos perspectivas fundamentales
de la investigación y de la innovación en la enseñanza
de las ciencias. Y aunque en nuestra opinión la perspectiva constructivista
ha resultado hasta aquí mucho más fructífera para
la renovación de la enseñanza que la basada en el procesamiento
de información, no pueden ignorarse, repetimos, los aportes teóricos
y prácticos del uso de los ordenadores… y sus limitaciones.
Creemos necesario llamar
la atención contra visiones simplistas que ven en el uso de las
nuevas tecnologías el fundamento de renovaciones radicales del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Con frecuencia la prensa se hace eco de
la «revolución informática en la enseñanza»
o de la «muerte del profesor» (a manos del ordenador), y se
contempla la introducción de la informática como una posible
solución a los problemas de la enseñanza, como una auténtica
tendencia innovadora. A ello contribuye —como ha denunciado McDermott (1990)—
una publicidad agresiva, cuya atractiva presentación dificulta,
a menudo, una apreciación objetiva de las ofertas. Es preciso, insistimos,
llamar la atención contra estas expectativas, que terminan creando
frustración. Cabe señalar, por otra parte, que la búsqueda
de la solución en «nuevas tecnologías» tiene
una larga tradición, y ya fue acertadamente criticada por Piaget
(1969) en relación con los medios audiovisuales y con las «máquinas
de enseñar» utilizados por la «enseñanza programada».
Vale la pena recordar la argumentación de Piaget que, pensamos,
continúa conservando su vigencia: «Los espíritus sentimentales
o pesarosos se han entristecido de que se pueda sustituir a los maestros
por máquinas; sin embargo, estas máquinas nos parece que
prestan el gran servicio de demostrar sin posible réplica el carácter
mecánico de la función del maestro, tal como la concibe la
enseñanza tradicional: si esta enseñanza no tiene más
ideal que hacer repetir correctamente lo que ha sido correctamente expuesto,
está claro que la máquina puede cumplir correctamente estas
condiciones».
En el mismo sentido crítico
se expresaba el periódico español El País en su editorial
«Todos con ordenador» (13 de octubre, 1997), al comentar el
ambicioso plan del primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, de dotar
de ordenador personal y de acceso a Internet a todos los escolares británicos
en el plazo de cinco años:
«No puede sino aplaudirse
una iniciativa que contribuirá a que todos los niños posean
la necesaria cultura informática (…). Pero el ordenador sólo
puede concebirse como un elemento auxiliar en el proceso educativo, enormemente
complejo, en el que tan importante o más que el conocimiento que
se adquiere es el aprendizaje de modos de relación con otros, la
adquisición de hábitos de estudio y la formación intelectual
de los jóvenes. Así, todas esas premoniciones acerca de la
desaparición de los profesores en la sociedad del futuro, sustituidos
por ordenadores inteligentes conectados a todas las fuentes de información
imaginables, son ensoñaciones irreflexivas de gentes deslumbradas
por las posibilidades de la informática o de hacer negocio con la
informática».
En definitiva, las nuevas
tecnologías —cuyo valor instrumental nadie pone en duda— no pueden
ser consideradas, como algunos siguen pretendiendo, como el fundamento
de una tendencia realmente transformadora. Tras esa pretensión se
esconde, una vez más, la suposición ingenua de que una transformación
efectiva de la enseñanza puede ser algo sencillo, cuestión
de alguna receta adecuada, como, en este caso, la «información».
La realidad del fracaso escolar, de las actitudes negativas de los alumnos,
de la frustración del profesorado, acaban imponiéndose sobre
el espejismo de las fórmulas mágicas.
La relación entre
la educación y las transformaciones científico-tecnológicas
aparece, así, como una relación compleja que abre perspectivas
para el desarrollo de los pueblos —aspecto del que nos estamos ocupando
en este apartado—, pero que encierra también claros peligros a los
que debemos hacer frente, reflexionando críticamente acerca de «cómo
la institución escolar y sus prácticas curriculares, pueden
hacerse permeables a los cambios que está generando la presencia
masiva de las llamadas nuevas tecnologías de la información».
Transformaciones científico-tecnológicas,
educación y fortalecimiento de la democracia
La relación entre
educación y fortalecimiento de la democracia es algo bien estudiado
desde un punto de vista general. Nuestra pretensión aquí
es analizar cómo inciden en esta relación las transformaciones
científico-tecnológicas, partiendo de una idea central: un
país resulta tanto más democrático cuanto mayor es
la participación de sus ciudadanos en la toma de decisiones. Al
margen de condicionamientos políticos que determinan la posibilidad
de dicha participación, ello tiene claras exigencias educativas
para que la toma de decisiones esté fundamentada. Esto es lo que
persigue, precisamente, el movimiento de «educación científico-tecnológica
para todos».
Cuestiones como ¿qué
política conviene impulsar?, ¿qué papel damos a la
ingeniería genética en la industria alimentaria y qué
controles introducimos?, etc., exigen tomas de decisiones que no deben
escamotearse a los ciudadanos. Se trata de proporcionar un conocimiento
suficiente acerca de los problemas y desarrollos científico-tecnológicos
que afectan a nuestras vidas y, más en general, a la vida en el
planeta. Problemas que se han convertido en noticias cuasi cotidianas en
los medios de comunicación, pero a los que la educación ha
prestado hasta aquí insuficiente atención.
Resulta necesario, muy en
particular, cuestionar la idea de que las soluciones a estos problemas
dependen únicamente de un mayor conocimiento científico y
de tecnologías más avanzadas. Se trata de un cientifismo
simplista con el que es preciso romper, pues contribuye a la inhibición
de los ciudadanos y, por tanto, a que las tomas de decisiones escapen a
un control realmente democrático.
Es preciso hacer comprender
que sólo un régimen plenamente democrático de ciudadanas
y ciudadanos formados puede evitar que se tomen decisiones que respondan
a intereses particulares a corto plazo, con graves repercusiones para otros
ciudadanos y, en especial, para las generaciones futuras. De hecho, estamos
asistiendo a un creciente impulso de la educación ambiental y de
la formación del profesorado en esas cuestiones.
Comienza a argumentarse,
sin embargo, que la cuestión de la democracia es hoy relevante,
en la medida en que «las empresas transnacionales gozan de gran libertad
y escapan fácilmente al control social». En efecto, señala
Cassen (1997), que la «responsabilidad, la obligación de dar
cuenta, son las piedras de toque de la vida democrática. ¿En
qué se convierten cuando los elegidos y los gobernantes, suponiendo
que tengan la intención de actuar por el bienestar de todos sus
ciudadanos, tienen cada vez menos poder sobre los verdaderos decisores,
totalmente desterritorializados, que son los mercados financieros y las
empresas gigantescas?».
El Director General de la
UNESCO ha insistido en esta idea, recordando: «El mundo es escenario
de un flujo financiero diario de más de un trillón de dólares,
que por su escala y naturaleza escapa a todo control, con unas compañías
multinacionales en posición dominante […]. Y frente a esto están
los países, que disponen a lo sumo de alianzas regionales e intentan
controlar los problemas transnacionales con estructuras nacionales».
Sin duda alguna, la existencia
de regímenes democráticos en unos países determinados
no constituye hoy garantía suficiente de control social, de participación
de los ciudadanos de dichos países en la toma efectiva de decisiones.
Pero ello no convierte en irrelevante la cuestión de la democracia,
sino que, por el contrario, señala la necesidad de su ampliación,
la necesidad de un orden jurídico global, de un control democrático
de nivel supranacional. Conectamos así con el problema de la integración,
es decir, con el tema de las transformaciones científico-tecnológicas,
educación e integración.
Transformaciones científico-tecnológicas,
educación e integración
Existe, como acabamos de
apuntar en el apartado anterior, una razón fundamental que reclama
procesos de integración en relación con las transformaciones
científico-tecnológicas actuales: nos referimos a los peligros
de un desarrollo guiado por intereses particulares a corto plazo, incluyendo
los de los diferentes países, peligros resaltados por la casi totalidad
de los análisis, que muestran, en el mejor de los casos, un mundo
sin rumbo o, peor aún, con un rumbo definido «que avanza hacia
un naufragio posiblemente lento, pero difícilmente reversible»
que hace verosímil, e incluso probable, la idea de una «sexta
extinción» ya en marcha.
Que el peligro es serio
y no constituye ninguna «exageración de grupúsculos
ecologistas» lo muestra, p.e., el angustioso manifiesto que más
de 1500 científicos de renombre, entre ellos la mayoría de
los galardonados con el premio Nobel en áreas científicas,
han hecho público para pedir a los líderes políticos
de todo el mundo que actúen «de forma inmediata para prevenir
las consecuencias devastadoras del calentamiento global inducido por el
hombre». En el mismo sentido, la American Association for the Advancement
of Sciencies, tras recordar que «la explosión de la población
y la aceleración del desarrollo han llevado a una situación
insostenible, que nunca se ha dado antes, de degradación de los
ecosistemas que forman la base del bienestar humano», afirma: «Necesitamos
la fuerza de toda la ciencia para encarar los problemas medioambientales.»
Y no se trata sólo de los científicos: el mismo Banco Mundial
acaba de realizar una seria autocrítica sobre las consecuencias
de la política desarrollista que hasta aquí ha venido imponiendo
sin prestar atención a sus consecuencias. Así, refiriéndose
a la inexistencia de políticas para frenar el deterioro del medio
ambiente, vaticina que éste empeorará de forma alarmante.
La solución a esta
problemática pasa, ante todo, por la superación de un desarrollo
local que no tiene en cuenta las repercusiones para el planeta como un
todo. Como ha afirmado el Presidente de la República Checa, «una
radiactividad que ignora fronteras nacionales nos recuerda que vivimos
—por primera vez en la historia— en una civilización interconectada
que envuelve al planeta. Cualquier cosa que ocurra en un lugar puede, para
bien o para mal, afectarnos a todos». Mayor Zaragoza (1997) lo ha
expuesto también con rotundidad: «Tendríamos que ser
conscientes de que el mundo es uno o ninguno. Si en tal parte del mundo
no hay problemas de medio ambiente, a 10.000 km. sí los hay y un
día llegarán a las zonas privilegiadas».
Ésta es, repetimos,
una seria razón en favor de los procesos de integración y
de una educación que los ponga en valor. Ello exige ir, conviene
enfatizar, mucho más allá de la idea de integración
regional, que suele proponerse, sobre todo, como vía para una mayor
competitividad económica frente a otros países. Por lo que
se refiere a la protección del medio, a garantizar un desarrollo
sostenible, etc., la integración ha de traducirse en un orden global,
con capacidad jurídica y política para impedir lo que resulta
lesivo para los seres humanos (o, lo que es lo mismo, lo que resulta lesivo
para la vida en nuestro planeta), para impulsar y coordinar medidas concretas
y para controlar su aplicación, sin que escapen a ese control democrático
general ni los países ni las empresas transnacionales.
Esta integración
política a escala planetaria suele producir escepticismo y también
aprensión. Escepticismo, porque los intentos realizados hasta aquí
han
mostrado una escasa efectividad. Pero si consideramos que, como nos ha
recordado Vaclav Havel, «vivimos —por primera vez en la historia—
en una civilización interconectada que envuelve al planeta»,
podemos comprender la necesidad imperiosa —por primera vez en la historia—
de una integración política que anteponga la defensa del
medio —sustrato común de la vida en el planeta— a los intereses
económicos a corto plazo de un determinado país o región.
La educación ha de
mostrar esta necesidad, ha de poner el acento en los peligros de desarrollos
científico-tecnológicos locales que no tengan en cuenta sus
repercusiones globales. Podría pensarse que este peligro de desarrollos
locales está desapareciendo, puesto que estamos inmersos en un vertiginoso
proceso de globalización económica. Sin embargo, dicho proceso,
paradójicamente, tiene muy poco de global en aspectos que son esenciales
para la supervivencia de la vida en nuestro planeta. Como pone de relieve
Naredo (1997), «pese a tanto hablar de globalización, sigue
siendo moneda común el recurso a enfoques sectoriales, unidimensionales
y parcelarios». No se toma en consideración la destrucción
del medio. Mejor dicho: sí se toma en consideración, pero
en sentido contrario al de evitarla. La globalización económica,
explica Cassen (1997), «anima irresistiblemente al desplazamiento
de los centros de producción hacia los lugares en que las normas
ecológicas son menos restrictivas» (y los derechos de los
trabajadores más débiles). Y concluye: «la destrucción
de medios naturales, la contaminación del aire, del agua y del suelo,
no deberían ser aceptadas como otras tantas <ventajas comparativas>».
La globalización
económica aparece así como algo muy poco globalizador, y
reclama políticas planetarias capaces de evitar un proceso general
de degradación del medio que ha hecho saltar todas las alarmas y
cuyos costes económicos comienzan a ser evaluados. El periodista
científico Calvo Roy (1997) ha encontrado una expresión realmente
impactante para describir este proceso: el síndrome «más
madera», inspirado en una genial secuencia de la película
«Los hermanos Marx en el Oeste»: «O internali-zamos costes
que hoy no se tienen en cuenta —escribe refiriéndose a aquello que
supone destrucción del medio y pérdida de recursos— o el
crecimiento industrial, energético, etcétera, nos hará
la vida muy difícil. Conscientemente o no, estamos incurriendo en
el síndrome <más madera>, deshaciendo el tren para alimentar
la caldera, en una carrera rápida pero corta. Excepto a los impagables
hermanos Marx a nadie se le ocurre, si quiere llegar lejos, quemar el tren
para que pueda seguir avanzando. Sin embargo, con frecuencia vemos que
el tren de los recursos (no) renovables pierde vagones a golpes de hachas
manejadas por torpes Harpos incapaces de entender que los vagones no son
eternos».
La educación, y muy
concretamente la alfabetización científico-tecnológica,
ha de tratar con detenimiento estas cuestiones, ha de favorecer análisis
realmente globalizadores y preparar a los futuros ciudadanos y ciudadanas
para la toma fundamentada y responsable de decisiones. Es preciso, sobre
todo, que esa educación permita analizar planteamientos que son
presentados como «obvios» e incuestionables, sin alternativas,
escamoteando de ese modo la posibilidad misma de elección. Ese es
el caso, pensamos, de la idea de competitividad. Curiosamente, todo el
mundo habla de competitividad como algo del todo necesario, sin tener en
cuenta que se trata de un concepto muy contradictorio cuando se analiza
globalmente: ser «competitivos» significa poder ganarle a otros
la partida; el éxito en la batalla de la competitividad conlleva
el fracaso de otros. Puede ser ilustrativa a este respecto la forma en
que Sánchez Ferlosio (1997) se refiere a «la perspectiva del
actual encarnizamiento de la competencia, con la inexorable urgencia de
ajustarse sin pausa a la aceleración de la carrera de la competitividad»
(el subrayado es nuestro). Se trata, pues, de un concepto que responde
a planteamientos particularistas, centrados en el interés de una
cierta colectividad enfrentada —a menudo «encarniza-damente»—
a «contrincantes» cuyo futuro, en el mejor de los casos, nos
es indiferente… lo cual resulta contradictorio con las características
de un desarrollo sustentable, que ha de ser necesariamente global y abarcar
la totalidad de nuestro pequeño planeta.
La educación ha de
contribuir a fundamentar la convivencia de regirse por otro concepto de
eficiencia, que tenga en cuenta las repercusiones a corto, medio y largo
plazo, tanto para una colectividad dada como para el conjunto de la humanidad
y de nuestro planeta. Y es necesario, asimismo, hacer ver que no hay nada
de utópico en estos planteamientos: hoy lo utópico, «lo
que no tiene lugar», es pensar que podemos seguir guiándonos
por intereses particulares sin que, en un plazo no muy largo, todos paguemos
las consecuencias. Quizás ese comportamiento fuera válido
—al margen de cualquier consideración ética— cuando el mundo
contaba con tan pocos seres humanos que resultaba inmenso, sin límites.
Pero hoy eso sólo puede conducir a una masiva autodestrucción,
a la ya anunciada «sexta extinción».
Consideramos urgente una
integración planetaria capaz de impulsar y controlar las necesarias
medidas en defensa del medio y de las personas, antes de que el proceso
de degradación sea irreversible. Pero este proceso de mundialización
que nuestra supervivencia parece exigir, da lugar también al temor
de una homogeneización cultural, es decir, al temor de un empobrecimiento
cultural. Tal fue uno de los temas clave en el primero de los «Encuentros
del Siglo XXI» organizados por la UNESCO, que consistió en
un diálogo entre el paleontólogo Stephen J. Gould y el sociólogo
Edgar Morin en torno a «¿Qué futuro para la especie
humana?»: «La corriente de homogeneización —afirmó
Morin en dicho encuentro— ya ha destruido numerosas culturas, como las
que llamamos primitivas».
Esta preocupación
por la pérdida de la diversidad cultural es compartida por la mayoría
de quienes analizan la problemática de nuestro próximo futuro.
Así, Jacques Le Goff, actual presidente de la prestigiosa École
des Hautes Études en Sciences Sociales, afirma que uno de los grandes
problemas del siglo XXI será el de las relaciones entre las culturas.
Sin embargo, esta uniformización de culturas no puede atribuirse,
obviamente, a una integración política que aún no
ha tenido lugar, sino que es una consecuencia más de la globalización
mercantil, que está originando «una estéril uniformidad
de culturas, paisajes y modos de vida». Un orden democrático
a escala mundial podría, eso sí, plantear la defensa de la
diversidad cultural al igual que la biológica. Así lo manifestaba
Gould —decidido partidario de «pasar de organizaciones sociales locales
a una confederación mundial»— en su diálogo con Morin:
«Una nueva organización social debe tener en cuenta la diversidad
cultural de nuestra especie». Y también Morin insistía
en la misma idea: «Culturalmente, hay que volver a la unidad de lo
múltiple».
Una integración política
a escala mundial, concebida —en palabras de Gould— como una «confederación
planetaria» plenamente democrática, constituye, según
lo que hemos visto, un requisito esencial para hacer frente a la degradación,
tanto física como cultural de la vida de nuestro planeta. Dicha
integración reforzaría el fortalecimiento de la democracia
y contribuiría a un desarrollo de los pueblos que no se limitaría,
como suele plantearse, a lo puramente económico, sino que incluiría,
de forma destacada, el desarrollo cultural. Y en ese marco, como afirma
Le Goff, la educación ha de jugar un papel fundamental.
Podemos concluir que el
papel de la educación ante las transformaciones científico-tecnológicas
ha de ser contribuir a hacer frente, de forma global y coherente, al triple
desafío que supone el desarrollo de los pueblos (incluido, por supuesto,
su desarrollo cultural), el fortalecimiento de los sistemas democráticos
y los procesos de integración. Es algo que constituye una exigencia
de dichas transformaciones científico-tecnológicas… si queremos
evitar un rápido proceso de degradación de la vida en nuestro
planeta. No queremos terminar sin abordar la reacción «anti-ciencia»
que la situación actual está provocando y que, a nuestro
entender, constituye un serio peligro para la búsqueda de soluciones
adecuadas a la compleja problemática que esa situación plantea.
El movimiento anti-ciencia
y la educación
A lo largo de este trabajo
hemos insistido acerca de la visión empobrecida y deformada de la
ciencia, transmitida, por acción u omisión, por la enseñanza.
Hemos criticado, muy en particular, la imagen descontextualizada, socialmente
«neutra»… en la que incluso bastantes científicos parecen
creer, ajenos a las necesarias tomas de decisión. Una neutralidad
que puede interpretarse fácilmente como sometimiento y que ha contribuido
al creciente desprestigio de la actividad científica y tecnológica,
a la que se responsabiliza de la contaminación del planeta, del
peligro de destrucción masiva, etc.
Sin embargo, sería
injusto y peligroso caer en una actitud de rechazo absoluto. Como indica
Sánchez Ron (1994), «es el conocimiento científico
quien nos hace ser conscientes de algunos problemas medio-ambientales.
¿Conoceríamos sin la ciencia que existen agujeros en la capa
de ozono? Y en lo que se refiere a identificar con claridad cuáles
son las causas de prácticamente todo el deterioro de la naturaleza,
¿existe mejor analista que el científico?».
Estamos de acuerdo con Sánchez
Ron en estas consideraciones acerca de lo que él denomina «el
papel de la ciencia al servicio del medio ambiente». Puede añadirse
que las nuevas tecnologías, simbolizadas por los ordenadores, incrementan
en gran medida la eficiencia de los intercambios energéticos y reducen
mucho el impacto sobre el medio. Es lo que Passet (1997) ha denominado
«Las posibilidades (frustradas) de lo inmaterial», refiriéndose
a las tecnologías de la información. En ello insiste también
Sánchez Ron: «abundan los avances científicos de las
últimas décadas [...] que son extraordinariamente eficientes
desde el punto de vista del consumo energético». Pensamos,
sin embargo, que debe matizarse su reflexión última en torno
a la esperanza, gracias al conocimiento científico, de «seguir
disfrutando de idénticos, si no superiores privilegios» a
los que la humanidad ha conseguido en los dos últimos siglos. Esta
esperanzada reflexión, pensamos, no tiene en cuenta un hecho fundamental:
los privilegios a los que Sánchez Ron se refiere sólo han
alcanzado a una parte de la humanidad y, de acuerdo con el conocimiento
de que disponemos, no son alcanzables por una población como la
actual. Como han explicado los expertos en sostenibilidad, en el marco
del llamado Foro de Río, «si fuera posible extender a todos
los seres humanos el nivel de consumo de los países desarrollados,
sería preciso contar con tres planetas para atender la demanda global»
(El País, lunes 17 de marzo de 1997). El filósofo Rubert
de Ventós (1997) ha insistido en esa misma idea: «el día
en que todos los países se comportaran como países desarrollados,
es poco probable que pudiera seguir siéndolo ninguno: la cantidad
de recursos explotados y de residuos generados transformaría el
mundo en un desierto y el agotamiento de la biomasa sería cuestión
de meses».
De hecho, la cuestión
demográfica no puede ser obviada a la hora de analizar causas y
remedios. Jacques Yves Cousteau (1997), tras afirmar que «los seres
humanos han hecho probablemente más daño a la Tierra en el
siglo XX que en toda la historia», añade: «El daño
ha sido provocado por dos motivos fundamentales: el crecimiento demográfico
disparado combinado con los abusos de la economía» (o, dicho
de otro modo, con los abusos consumistas del mundo desarrollado). La misma
llamada de atención la realizan muchos de quienes tienen una visión
global de los problemas de nuestro planeta: «unas 250.000 personas
nacen cada día en el mundo», nos recuerda el Director General
de la UNESCO, y añade: «No se hace nada para conseguir una
educación para todos y espaciada a lo largo de toda la vida, cuando
eso es lo único que permitiría reducir, fuera cual fuera
el contexto religioso o ideológico, el incremento de población».
Mientras continúe la explosión demográfica y el sobreconsumo
de los países desarrollados, explica Rubert de Ventós (1997),
caminaremos directamente hacia el desastre: «La extrema pobreza conduce
a la desertización <haitiana>, sin duda. Pero resulta que la
extrema riqueza conduce igualmente, aunque por otros caminos, a la deforestación
<canadiense>. La primera no puede esperar la reposición de la
madera: la necesita para cocinar en una economía paupérrima
que acaba sacrificando su propio hábitat y paisaje. A la segunda,
la canadiense, no le concierne propiamente este paisaje: sus operadores
son multinacionales que no viven ni han de quedarse en el entorno de desolación
que dejan tras de sí».
Como vemos, los problemas
sobrepasan la responsabilidad de los científicos y atañen
a cada uno de nosotros. Las causas no están en la ciencia sino en
el tipo de respuesta que damos a algunas preguntas clave: ¿en qué
mundo queremos vivir?, ¿qué mundo queremos dejar a nuestros
descendientes?, ¿qué puedo hacer yo, como miembro de una
sociedad democrática y también como consumidor, para evitar
el deterioro de nuestro planeta? Porque, aunque como advierte Margalef
(1994), resulta difícil en general hacer predicciones de interés
sobre impactos ambientales, etc., no parece haber lugar para muchas dudas
acerca del deterioro creciente de las condiciones de vida en nuestro planeta.
Y no se trata de la llamada a un altruismo desprendido que renuncie al
interés personal, sino, bien al contrario, de una llamada al egoismo
bien entendido: ¿Se puede vivir satisfecho sabiendo que estamos
poniendo en peligro la vida de nuestros hijos?
La tendencia a descargar
sobre la ciencia y la tecnología la responsabilidad de la situación
actual de deterioro creciente, no deja de ser una nueva simplificación
maniquea en la que resulta fácil (e inoperante) caer y a la que
la educación debe prestar la debida atención. Algunos llegan
hasta atribuir la falta de «responsabilidad ante la humanidad»
a una concepción del mundo basada en el pensamiento científico,
ajeno a «las certezas metafísicas». En efecto, Hermann
Tertsch (1997) se hace eco de las siguientes interrogantes de Vaclav Havel:
«¿Es posible que el hecho de que la humanidad piensa sólo
en los límites de lo que hay en su campo inmediato de visión
y es incapaz de recordar lo que hay más allá, en el espacio
y en el tiempo, sea consecuencia de su pérdida de certezas metafísicas,
de horizontes y objetivos? ¿Es posible que la crisis de responsabilidad
respecto al mundo como un todo y su futuro sea consecuencia lógica
de la concepción del mundo como un complejo de fenómenos
regidos por leyes científicas identificables, es decir, una concepción
que no busca razones de existencia y renuncia a todo tipo de metafísica?».
Tertsch glosa la intervención
de Havel en estos términos: «Se trataba de establecer los
motivos por los cuales la humanidad, que conoce los graves problemas a
los que se enfrenta en el nuevo milenio, no consigue reaccionar ante los
mismos. Havel dejó claro que ve el origen de esta incapacidad para
asumir la responsabilidad y el compromiso —de asumir deberes para con el
prójimo y el entorno— en la desaparición de un sentido trascendente
de la vida».
No deja de ser curioso ver
con qué facilidad se simplifican los problemas: si la humanidad,
«que conoce los graves problemas a los que se enfrenta», no
consigue reaccionar... la causa está, según Havel, en la
desaparición de un sentido trascendente de la vida, en la pérdida
de certezas metafísicas, o, dicho más claramente, en el racionalismo
científico. Pero, ¿cómo puede atribuirse a una concepción
científica la responsabilidad de pensar sólo «en los
límites de lo que hay en su campo inmediato de visión»
y de ignorar «al mundo como un todo y su futuro»? Estas suposiciones
revelan, en primer lugar, una tergiversación bastante notable de
lo que ha sido el desarrollo del pensamiento científico, de sus
contribuciones —con la oposición, muy a menudo, de quienes poseían
las certezas metafísicas— a visiones más globales de la realidad
«como un todo». Que sepamos, han sido científicos quienes
han derribado las barreras que las certezas metafísicas establecían
entre, p.e., el hombre y el resto de los animales, o entre la Tierra y
el resto del Universo; han sido científicos quienes han ampliado
nuestro campo de visión, asomándonos al pasado de la humanidad,
de la Tierra y del Universo; son científicos quienes estudian los
problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, advierten de los riesgos
y ponen a punto soluciones. Por supuesto, no sólo los científicos,
ni todos los científicos. Y sabemos también que son científicos
quienes han construido bombas atómicas o los compuestos que están
destruyendo la capa de ozono. Pero no puede deformarse la realidad hasta
el punto de atribuir a la ciencia un punto de vista limitado a «lo
que hay en su campo inmediato de visión».
Por otra parte, no parece
que las certezas metafísicas ni el sentido trascendente de la vida
garanticen una mayor responsabilidad ante la humanidad. Baste señalar
la actitud adoptada, desde dichas certezas, frente a lo que muchos señalan
como el problema más grave con el que se enfrenta hoy la humanidad:
la explosión demográfica. Sin embargo, no debemos incurrir
en otra simplificación abusiva y maniquea: la verdad es que la humanidad
tan sólo ha comenzado muy recientemente a conocer los graves problemas
a los que se enfrenta y que muchos de nosotros —cabe temer que la mayoría—
no somos conscientes de las consecuencias de nuestros comportamientos depredadores;
tendemos a minimizarlos, a pensar que «todo continuará como
siempre». Pero la Tierra no ha tenido siempre más de cinco
mil millones de personas: en los últimos cincuenta años han
nacido más seres humanos que en toda la historia de la humanidad,
y el planeta ha dejado de ser inmenso, de recursos prácticamente
ilimitados. Nos corresponde a todos buscar soluciones y adoptar las decisiones
oportunas antes de que sea demasiado tarde, sin enzarzarnos en estériles
enfrentamientos sobre si la falta de responsabilidad ante la humanidad
tiene su origen en las concepciones científicas o en las certezas
metafísicas. En ello, pensamos, la educación tiene una especial
responsabilidad, por lo que, en síntesis, habría que contribuir
a:
· formar ciudadanos
conscientes de los problemas que plantean unas transformaciones científico/tecnológicas
ciertamente complejas y de perspectivas inciertas, que exigen decisiones
colectivas fundamentadas, y
· orientar la actividad
personal y colectiva hacia una perspectiva global, sostenible, que respete
y potencie la riqueza que representa tanto la diversidad biológica
como la cultural y favorezca su disfrute.
(*) por Daniel Gil
Pérez
Dpto. de las Cs. Experimentales
y Sociales. Universidad de Valencia (España).
Revista Iberoamericana
de Educación. Con la colaboración de la Dra. Amparo Vilches
y el Dr. Valentín Gavidia.