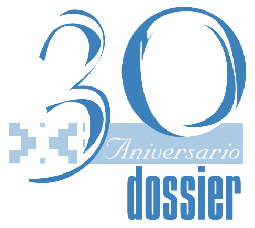

Dr. Juan Filloy
¿Porqué no pensar para esta ocasión, en el aniversario de la universidad, en cuáles eran aquellos pensamientos que hacían de nuestras tareas una propuesta de compromiso día a día...?
¿Cómo no recordar,
con emoción, a nuestra universidad por la década de sus inicios?.
Es casi un imposible... Desde mi participación como alumna del secundario
en la pueblada que esperó ansiosa, por las calles principales de
la ciudad. al entonces presidente de la nación para pedirle la creación
de la Universidad; el comenzar una carrera universitaria en Ciencias de
la Educación, y la ayudantía como alumna al segundo año
de la carrera. El ver crecer día a día, los pabellones, lo
que fue inicialmente la biblioteca, los árboles, los durazneros
en flor...
Por aquellos días,
antes del 75, se vivía con gran ímpetu las clases, las discusiones
en las asambleas, los debates fuera y dentro de las aulas. En estos espacios
se confrontaban las preguntas acerca de qué Universidad queremos,
para qué país, a que desafío nos lleva la educación
popular, a qué riesgos nos conduce un cientificismo en cualquier
campo disciplinario?
Las clases, analizadas a
la distancia se transformaban en lo que un autor de la talla de Giroux
afirmaría: para comprender el mundo y su proceso de transformación
hay que comprender a la historia como posibilidad ... que no existe
esperanza sin futuro, al que hay que hacer, construir y dar forma. La historia
así entendida, significa que mañana es algo que no necesariamente
va a suceder, ni una simple repetición del día de hoy. La
comprensión de la historia como posibilidad reconoce el incuestionable
papel de la subjetividad en el proceso del conocimiento.
Esta perspectiva se caracteriza
por su criticidad y optimismo al comprender así, a la educación,
y con ello a la enseñanza y aprendizaje. La educación se
convierte en algo relevante en la medida que, ese papel de la subjetividad,
se ve como una tarea histórica y necesariamente política.
Concebir la historia de
los sujetos como posibilidad nos llevaba a aprender el rechazo de los dogmas,
las ideas obvias, así como la domesticación del tiempo. Los
sujetos, hombres y mujeres hacen la historia que es posible, empleando
algunas veces estrategias y otra tácticas, al decir del pedagogo
Paulo Freire.
Se rescataba a las
instituciones educativas, y en ellas a la universidad, como esferas públicas
democráticas y a los docentes como intelectuales transformadores.
Contextualizado así significa, que la universidad pública
como lugares democráticos, se dedican a potenciar, de diversas formas,
a la persona y a la sociedad. Espacios donde los profesores y los estudiantes
aprendíamos los conocimientos y las habilidades necesarias
para el ejercicio de la participación y constitución
democrática.
Se rechazaba, a priori,
la existencia de un conocimiento objetivo en las sociedades contemporáneas.
Es decir, se admitía la existencia de puntos de vista. Al igual
que Foucault, se insistía en que ¨el conocimiento es siempre
una cierta relación estratégica en la que el hombre está
situado y por esa razón sería totalmente contradictorio imaginar
un conocimiento que no fuese en su naturaleza, obligatoriamente parcial,
oblicuo, perspectiva.
Es en las instituciones
educativas, donde se distribuye el conocimiento socialmente válido,
además de ciencia, episteme, también se transmite opnión,
doxa, distribuido por los intelectuales universitarios, a través
de la bibliografía, sus textos, propuestas y argumentos.
Es en esta línea
de pensamiento, donde se destacaba que, toda representación científica
de la realidad son enunciados performativos que pretenden el acaecimiento
de lo que enuncian, y que las definiciones de la realidad suponen una permanente
lucha por imponer determinada clasificaciones, arbitrarios culturales.
En términos de Bourdieu, significa, que el referente termina siempre
siendo una ilusión, una ilusión colectiva, es decir la realidad.
En esos días, donde
las horas eran pocas para admirar tantas realidades, es que recuerdo,
la insistencia en que nos apropiaramos de que: ¨el punto de vista crea
el objeto de conocimiento¨; partiendo del fenómeno y con ayuda
de la teoría, construimos el objeto de conocimiento. Y la realidad
sólo responde, cuando la interrogamos. El momento de elección,
de observación de la realidad, ya supone una direccionalidad
intencionalidad de los sentidos, esa orientación, no es otro
que el ¨punto de vista¨, las teorías.
La memoria colectiva,
hace posible, que la historia de los sujetos, imprescindibles, sea una
posibilidad, y que siempre que interroguemos a la realidad , haya
respuestas inquietantes para desafiar otras propuestas hegemónicas.
(*) por Prof. Cecilia Lladser / Facultad de Ciencias Humanas