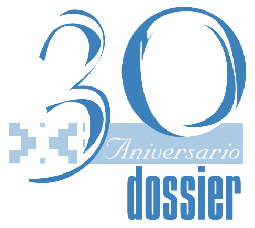
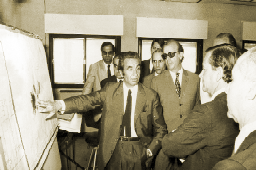
1972. La Comisión
Pro-Universidad Nacional de Río Cuarto expone el proyecto del campus.
En los primeros años de la década de los ‘70, quienes llegamos a esta flamante Universidad, pudimos apreciar que muchos de los miembros integrantes de la misma compartían un clima participativo e innovador, inquietos y entusiastas por variadas programaciones interdisciplinarias y demostrando una amplia tendencia a la integración intelectual y material que se derramaba en los todavía pocos alumnos.
Pensamos en ese momento,
seguramente sin equivocarnos, que ese ambiente era la resultante, en primer
lugar, de la calidad de los docentes que allí se desempeñaba,
sumado a la dedicación exclusiva de la totalidad de los mismos,
pero también de un modelo de estructura académica de compartimentalización
dinámica de la universidad: la estructura departamental, facilitadora
por su grado de descentralización, del contagioso estímulo
que produce la actividad creadora en torno a objetivos concretos, en este
caso con fuertes componentes de integración y transferencia al entorno
social próximo, un medio expectante de las propuestas de “su”
Nueva Universidad.
Todas estas apreciaciones
del clima de la Universidad de Río Cuarto en sus primeros años
nos llevaron a una elevada valoración de lo que percibíamos
y a la decisión firme de aceptar el desafío de la propuesta
para nuestra incorporación al estamento docente. Corrían
los primeros meses de 1974 y ya teníamos por delante todo por hacer.
Sin duda que, en la conjunción
de elementos considerados para esta decisión, de trascendencia personal,
tuvo su parte la imagen negativa que, en ciertos aspectos, nos ofrecía
la estructura de nuestras tradicionales universidades, todavía en
esa época con una cuota importante de corte academicista con resabios
elitistas que aparecían desactualizados por su rigidez, dificultando
el accionar. Es que, para ese tiempo, ya acarreábamos cicatrices
dolorosas de conmociones político-sociales relativamente recientes.
Estas se habían traducido en severos golpes militares, como el de
mediados de los años ‘50 cuando éramos estudiantes aún,
o en los años ‘60 ya graduados, que con su repercusión trascendente
en el ámbito universitario había llevado a mostrar, en su
real dimensión, la inexistencia de barreras en la interfase universidad-sociedad,
insinuándonos a justificar la necesidad, tal como otros muchos ya
pregonaban, de replantear el rol de la institución para el desarrollo
de la sociedad, por su lugar en la creación del conocimiento científico-técnico
y en la educación superior. En este ir y venir, muchas veces
nos invadía la incertidumbre y la pérdida de proyectos
e ilusiones, ambos tan costosos de recuperar.
Mientras tanto en el resto
del mundo, con los albores de esos años ’60 despertaba, explosivamente,
el progreso científico-tecnológico. Estos adelantos surgían
de los países centrales, recorriendo distancias y, por el apoyo
estratégico y la autoalimentación propia del conocimiento,
fueron registrando un crecimiento exponencial hasta el punto de considerarlos
hoy como un bien estratégico del poderío de las naciones.
Esta fue la década, conocida como “Los Años ’60 de Oro”,
en la que el hombre, entre otras cosas, conquistó la Luna, creó
el primer láser operativo y el primer marcapasos, realizó
el primer trasplante cardíaco y logró la síntesis
del ADN. Estos avances se perfeccionaron a través de los años,
brindando beneficios de valor incalculable, aunque no queremos significar
que esto deba considerarse, necesariamente “el progreso de la humanidad”,
afirmación que puede ser eje de otra discusión.
Pero, en ese intertanto, ya nuestras universidades se caracterizaban por
su bajo presupuesto, por los cargos de dedicación simple de sus
docentes1 y por el debate, fuerte aún, sobre el gran tema: “La Universidad,
institución del estado generadora de conocimiento puro” versus
“La Universidad, institución del estado generadora de conocimiento
aplicado”, discusión que, por lo visto, ya parecía superada
en otros lados.
Pero, hacia el fin
del primer lustro, casi con ritmo pendular, se produce la inexorable irrupción
militar en el gobierno y con su Noche de los Bastones Largos, sembrando
miedo y desencanto, inicia un largo y oscuro período de retroceso
para la Universidad Nacional. Este golpe imprime su perfil personalista,
autoritario y apolítico en los claustros, obligando al éxodo
y llevando al destierro de numerosos universitarios, dejando ya entrever
los primeros pasos de la doctrina de la Seguridad Nacional, que abrió
las puertas, tiempo después, al terrorismo de estado.
Hacia el fin de la década
el número de docentes con mayor dedicación se ve aumentar
en coincidencia, no casual, con el incipiente y paulatino incremento de
la matrícula estudiantil, que se iniciara en la década anterior.
La población estudiantil ascendió, en 4 años, a un
nivel aproximado al 22%. En 1967, la relación docente/alumno era
de 56 en la UBA y de 32 en la UNC2. A partir de esos años, con fluctuaciones,
esa tendencia se mantiene hasta nuestros días.
En los albores de los años
’70, la tendencia creciente de la población estudiantil se ha tornado
alarmante, ya se habla de “masificación estudiantil” en las grandes
universidades, existiendo riesgo de un colapso funcional de las mismas.
Esta perspectiva conduce a considerar propuestas de descentralización
universitaria a través de la regionalización de la educación
superior, lo que permitiría redimencionar a las universidades tradicionales
y brindar oportunidades de desarrollo al interior del país. A partir
de 1971 y en un período de 2 años, se crearon 16 universidades
descentralizadas, una de las cuales fue la Universidad Nacional de Río
Cuarto. Pérez Lindo3 opina, respecto a esa política, que:
“...no se partió de proyectos de educación-desarrollo sino
de un programa de creación de instituciones...” lo que equivaldría
a decir que no se tuvo en cuenta que: “...la educación es un bien
en sí mismo que tiene que estar al alcance de todos sin restricciones,
pero la educación no es por sí misma un factor de desarrollo
si no está vinculada a la transformación económica,
social y hasta política de una Nación...”. Finalmente, al
preguntarse si las nuevas universidades constituyen un factor de desarrollo,
contesta: “...Algunos centros o universidades (Río Cuarto, Luján,
Comahue, Salta y otros) formularon proyectos novedosos para servir a la
comunidad, para producir nuevas tecnologías, para promover el desarrollo
económico...”.
No son muchos los años
que tienen que pasar para que el péndulo de los movimientos militares,
con una regularidad manifiesta, vuelva a sacudir a las instituciones de
la República. Luego de la constitución de dos gobiernos democráticos
que asumen el poder en 1973 y en 1974, en momentos socialmente difíciles
de nuestro país con motivo de los movimientos de la guerrilla y
el terrorismo de estado, a lo que se suma un desbarajuste económico-social,
las Fuerzas Armadas dan un nuevo golpe de estado en 1976, asumiendo el
poder absoluto de la Nación. Se inicia así un nuevo gobierno
de facto, que rápidamente instala el fantasma de la persecución,
el miedo, el dolor y la muerte, recordándoselo, justamente en momentos
de escribir esta nota se cumplen 25 años del mismo, como el golpe
militar más cruento que registra la historia del Siglo XX en nuestro
país. Este golpe militar marcó un punto de inflexión
en las instituciones, y en todos nosotros, difícil de superar no
obstante el tiempo transcurrido. En esta etapa, la Universidad Argentina
debe lamentar la pérdida de numerosos docentes y estudiantes, así
como el deterioro de sus estructuras académicas. La Universidad
de Río Cuarto no fue la excepción.
Hasta aquí la visión
de uno de sus docentes del contexto en el cual fue concebida, creada y
vivió sus primeros años la Universidad Nacional de Río
Cuarto.
Poco tiempo después
de finalizado el conflicto bélico de las Islas Malvinas, se reinstauró
la democracia en la Argentina, pero tuvimos que andar por un camino
muchas veces inseguro, asaltados por sinsabores, dudas y vacilaciones
que aun hoy no hemos podido superar. Sin embargo, vamos por este camino
pregonando nuestras ideas a viva voz y con claridad de fondo, porque sabemos
que estamos transitando el camino insuperable de la democracia.
(*) por R. A. Bosch
Profesor Consulto
de la Universidad Nacional de Río Cuarto