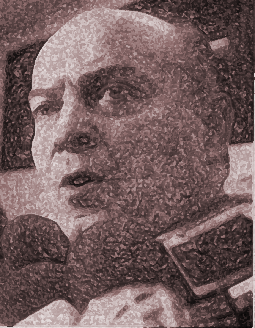| Los errores de la política reciente y la entrada
de Cavallo al gobierno
Por Santiago Gastaldi
En este artículo, que entregaremos en tres informes sucesivos,
Santiago Gastaldi, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas,
hace una revista de los problemas actuales de la economía argentina
y del comportamiento de los hacedores de política con incidencia
en lo económico en el corto plazo, lo cual es usado para analizar
las razones del alejamiento del Ministro Machinea a fin de febrero de 2001
y de la entrada de Domingo Cavallo, padre del “modelo de convertibilidad”,
al Gobierno de la Alianza. Las cuestiones desbordan los aspectos económicos,
y se conjetura que la baja calidad de la gestión política
ha sido el más importante contribuyente a la pobre performance económica
de la gestión De la Rua y a la entrada del Ministro Cavallo al gobierno.
Una revista de los problemas actuales de la economía argentina:
Los problemas que aquejan a la Argentina son:
a) una alta tasa de desempleo abierto –del 15 % -, más un subempleo
de tasa similar;
b) un producto bruto estancado, con 33 meses de recesión;
c) un déficit fiscal que, sumando los tres órdenes jurisdiccionales,
llega al 5% del producto bruto interno (15.000 millones). Los déficits
recientes se explican en la débil marcha de la economía desde
el segundo semestre de 1998. Esto genera baja recaudación tributaria,
que se junta a la persistente y elevada evasión, del orden del déficit
fiscal total;
d) una creciente deuda pública externa, por la acumulación
de los sucesivos déficits fiscales y la incidencia de las altas
tasas de interés que le aplican a la Argentina en las renovaciones
de las deudas, que ascendería al 50 % del PBI;
e) un nivel reducido de comercio internacional, estando las exportaciones
en el 9 % del PBI, bajo porcentaje respecto a México y Chile.
Es causado por la falta de competitividad (altos costos) de la economía
y sobre ella pesa un conjunto crítico de bienes y servicios no transables,
los ex servicios públicos privatizados, con poderes oligopólicos
por un período extenso de años, y numerosas regulaciones
en diversos mercados (en el laboral y en las obras sociales, entre
otros) que significan verdaderos impuestos en esos sectores de actividad.
También se lo asocia al MERCOSUR, una economía cerrada más
grande que la nacional, con un alto arancel externo común, con alto
volumen de comercio administrado y dificultosa coordinación de políticas
macroeconómicas;
f) en el estado de las expectativas de la sociedad, que según
los indicadores más conocidos en el mercado profesional de los economistas
(índice de confianza de los consumidores, entre otros) viene mostrando
una sistemática baja desde diciembre de 1999. Los analistas de opinión
también señalan el mismo fenómeno.
g) por todo lo anterior, en un creciente riesgo país o de insolvencia.
Algunos registros del riesgo país
Antes de la aprobación del blindaje financiero de fines
de diciembre de 2000, llegaba a los 900 puntos básicos de rendimiento
diferencial entre los bonos Brady de la Argentina y los títulos
del tesoro norteamericano de madurez equivalente; a principios de Marzo
de 2001, al fin de la gestión Machinea se estaba en el orden de
los 760 puntos básicos; y al día 22 de marzo –post R. López
murphy y asumido D. Cavallo- estaba alrededor de los 1000 p. b.. Refleja
las dificultades del país para que voluntariamente le presten los
agentes económicos, desde Octubre de 2000 o aún antes. El
blindaje lo gestionó Machinea por la creciente percepción
de incapacidad de repago del Estado y de la economía argentina.
Antes del blindaje, las tasas de call llegaron a superar el 10 %, con picos
de más de 17% en algunas semanas de Noviembre y Diciembre del 2000.
Luego del blindaje la tasa cayó a niveles normales, entre el 5,50
y el 6% anual, pero en la semana del 19 al 23 de marzo llega a valores
altísimos, compatibles con una especulación contra el peso,
de más del 50% anual.
Las reservas internacionales y los depósitos del sistema financiero
experimentaron, antes del blindaje y en el lapso de las 3 últimas
semanas de Noviembre, pérdidas de 2.500 millones en las reservas
internacionales y de 800 millones en los depósitos totales del sistema
, indicando las malas expectativas de los agentes económicos en
orden a solvencia de la economía del país. Esta percepción
se agudizó con la renuncia del Vice-presidente, Carlos Alvarez,
en el mes de octubre de 2000, por el formidable problema político
que al gobierno de Alianza dejaba. Luego del blindaje, y hasta la semana
en que Machinea renuncia –últimos días de febrero y primeros
de marzo- estas variables recuperaron su nivel. Desde la entrada / salida
de López Murphi (principio de marzo hasta el día 19) y la
posterior entrada de Cavallo, nuevamente se observan pérdidas netas
de reservas internacionales (por los incentivos de los bancos de constituir
los requisitos mínimos de liquidez en Nueva York) y de depósitos
del sistema bancario, junto a la conversión de depósitos
desde pesos a dólares. Las dudas sobre el éxito de Cavallo
para lograr del Congreso las leyes que reclamaba, alimentaron esta salida.
Según estimaciones recientes, al día 22 de marzo, en la parte
de depósitos la pérdida neta sería del orden de los
2.500 millones de dólares.
La importancia de las expectativas en la coyuntura
El estado de las expectativas es, para la coyuntura, uno de los indicadores
más relevante. La persistencia de malas expectativas hace: i) que
los empresarios no expandan el empleo, ni compren bienes de capital, ni
amplien las instalaciones productivas; parte de estas compras podrían
conducir a la expansión de la producción de bienes exportables
o de bienes importables; ii) que los consumidores no realicen compras de
envergadura, bloqueando el endeudamiento voluntario con el sector financiero;
de aquí a la depresión en la compra de viviendas nuevas y
de bienes durables hay un paso; iii) que el producto interno, tirado en
el corto plazo por las condiciones de la demanda agregada, no pueda salir
de la situación recesiva y expandirse. No hay, entonces, aumento
en la recaudación tributaria, ni reducción del elevado déficit
fiscal -y mejora con ello de la solvencia intertemporal del estado-, ni
caída del elevado riesgo país. Esto habilitaría a
una más fluida entrada de fondos a la Argentina, potenciando la
actividad económica global.
Pese a que no siempre se lo entienda, en la economía capitalista
de mercado el rol de las expectativas es crucial. Si se verifican fenómenos
de inercia para el desempleo (histéresis), tasas de desempleo de
corto plazo, promovidas al alza por el estado negativo de los “espíritus
animales” de los empresarios, se convierten en tasas naturales de desempleo
más elevadas (que son de largo plazo), acicateándose los
procesos de exclusión y desigualdad. De allí la responsabilidad
y la importancia de las acciones de los hacedores de la política
–capaces de afectar las expectativas- para no aumentar los problemas de
la sociedad.
El comportamiento de los hacedores de política con incidencia
en lo económico
Dado el destacado papel de las expectativas, se reseñan las
medidas que propiciaron -y cuándo- los hacedores de política
con incidencia en lo económico en la gestión De la Rua, pretendiendo
con ello inferir la calidad de la gestión realizada. Anticipando
una conclusión, el saldo neto de las acciones es fuertemente negativo
para la coyuntura. Han existido, incluso, contribuciones a la reforma estructural
requerida por la Argentina, pero que en el nutrido cuadro de deficiencias
no han logrado destacarse favorablemente en la opinión pública.
A continuación se señalan los hechos, constitutivos de una
masa crítica negativa, que avalarían la conjetura.
1) La anticipación de la entrega del ministerio de economía:
El ministro Machinea se hizo cargo de sus funciones antes de jurar,
por su afán de inmiscuirse en las cuestiones económicas que
tenía que dejar ordenada la administración saliente, y por
esta contaminación pagó costos políticos anticipados
todo el gobierno de la Alianza, generando incertidumbre sobre las medidas
que debían ser implementadas luego del 10.12.99.
2) el impuestazo y la poda salarial:
A inicios de la gestión De la Rua, se entiende que había
que reducir el déficit dejado por la administración Menem,
de u$s10.000 millones en la jurisdicción nacional. La baja se dió
vía anuncios de que, algunos meses vista, se subirían
fuerte algunos impuestos y reducirían los gastos (los sueldos en
el sector público). Se pensaba que contrayendo fuerte el déficit
fiscal, se reduciría el riesgo país, se posibilitaría
un mayor nivel de actividad económica, y con ello la mejora de la
recaudación tributaria. Lamentablemente, hubo un mal diagnóstico,
ya que con un ciclo recesivo de 18 meses lo aconsejable era una activa
lucha sobre la evasión, sin resultados en el corto plazo pero favorecedor
de las expectativas de los agentes económicos en el mediano y largo
plazo. Lo más importante no era tanto la reducción de los
gastos públicos sino generar confianza sobre la política
que se instrumentaría. Este error redujo las posibilidades de salida
de la recesión que se tenían hacia el último trimestre
de 1999 y aminoró fuertemente las expectativas favorables que había
traído el cambio de autoridades.
3) La AFIP como organismo técnico:
La gestión De la Rua respetó a la autoridad que venía
de la administración anterior, el Dr. Silvani, lo cual implicaba
reconocer que la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos)
debía ser autónoma, pese a que no había una ley de
autonomía. Sin embargo, la primera Jefatura de Gabinete e importantes
dirigentes de la Alianza lo sometieron a una presión tal que debió
renunciar a los pocos meses, configurando un error mayúsculo, ya
que se perdió un funcionario en licencia del FMI, auditor de las
cuentas externas del país.
4) Los anuncios que generan inestabilidad Impositiva:
El Dr. Gómez Sabaini, secretario de recaudación tributaria
de Machinea, fue un magno generador de incertidumbre acerca de nuevos tributos
a implementar o nuevas alícuotas a aplicar sobre las bases imponibles,
a partir de marchas y contramarchas. Un profesional tan calificado no tuvo
en cuenta lo sutil que es la relación con el contribuyente. El desmanejo
comunicacional resultó tan pernicioso que hasta medidas técnicamente
correctas se inhabilitaron para su incorporación a posteriori.
5) El caso del Proyecto Terragno:
A los pocos meses de asumir, una abierta competencia de proyectos para
dar salida a la recuperación de Argentina se dió entre el
Jefe de Gabinete, por una parte, y el Presidente y el Ministro Machinea,
por otro lado, concretada públicamente en la presentación
del libro Proyecto Centenario de Terragno. Esto mostró la falta
de un proyecto para gobernar que tenía la Alianza. La primera crisis
arrastra al Jefe de Gabinete, pero esto no debió nunca haber existido.
6) El Anuncio del retorno al sistema de reparto de previsión
social:
Este anuncio, afectando las reglas de juego establecidas al sistema
de las AFJP, emanó del ex Secretario Posse, y acarreó formidables
problemas a la administración De la Rua. Esto hizo manifiesto que
en las medidas de políticas con incidencia en lo económico,
participaban numerosos comensales, muchos más que el número
conveniente, indicando sustantivos déficits de liderazgos. La consecuencia,
en la percepción de los agentes económicos, fue nuevamente
la duda sobre el respeto a la seguridad jurídica en las decisiones
que emanaban del gobierno.
7) El continuo cántico de ‘la culpa la tiene la anterior administración’:
El impuestazo y la poda salarial se presentaron como medidas draconianas
a implementar por el desastre dejado por la administración saliente.
El escenario fue montado tantas veces que permeó sobre las expectativas
de los agentes económicos. La Argentina, por boca del Presidente
y los ministros, estaba al borde del abismo; por primera vez desde el
primer semestre de 1995 los medios de comunicación, hacia mediados
del año 2000, levantaban la posibilidad de la devaluación.
El estado de sosobra social fue la consecuencia, que dura hasta la actualidad.
Las consecuencias de cargar tanto la cuenta contra la administración
anterior, se la puede ver en estos términos: si un empresario compra
el derecho de gestión sobre una empresa lo que no puede decir a
sus acreedores es que su empresa está en estado calamitoso, porque
no recibirá más crédito, o que los productos que elabora
son de pésima calidad ya que ello significaría el certificado
de defunción (quiebra) de la firma. Si esto es así para una
firma, para el caso del país ¿por qué la situación
habría de ser diferente?.
8) La indiferencia hacia la autonomía del BCRA:
Por ley, las autoridades del Banco Central tienen un período
de mandato que supera a la del Presidente de la Nación, por la autonomía
que la institución goza. El comportamiento independiente del poder
político sería similar al que corresponde a los miembros
de la Suprema Corte de Justicia. Pese a la ley, el trato dado por las autoridades
al presidente del BCRA no permitió que la autonomía se percibiese
en práctica por parte del poder político. La renuncia de
Pedro Pou fue solicitada desde los inicios de la gestión De la Rua
por diferentes dirigentes de la coalición gobernante, entre ellos
el ex presidente Alfonsín; el presidente del BCRA no fue invitado
a participar en eventos del orden regional o internacional, de parte de
las autoridades nacionales, que hicieran referencia a temas de su responsabilidad.
Este caso dejó grandes dudas sobre la calidad de la gestión
de los hacedores de la política económica durante la gestión
Machinea: en el exterior se piensa que la administración no es afecta
no sólo a Pou, sino a la misma Ley de Autonomía. Esto se
carga al debe del país. Pero la mayor carga de riesgo país
por este conducto lo suministraron dos diputados, siendo la Diputada por
la Alianza E. Carrió la más notoria, que no midieron costo
alguno sobre las espaldas del país, haciendo –desde febrero de 2001-
gravísimas acusaciones, no comprobadas, sobre el comportamiento
del BCRA, en la década del gobierno de Menem, relativo al lavado
de dinero y al narcotráfico. El país sería el paraíso
para esas actividades ilegales, las cuales habrían sido, por acción
u omisión, promovidas por las máximas autoridades del BCRA.
Estas afirmaciones hicieron subir fuertemente el riesgo país desde
febrero, y contribuyeron a licuar todo el potencial beneficio derivado
del blindaje de fines del año anterior y a la decisión de
renunciar por parte del Ministro Machinea.
Desde la renuncia de Machinea a la incorporación de Cavallo
al Gabinete
La renuncia de Alvarez en octubre de 2000 fue un duro golpe para el
gobierno. Las desaveniencias internas en la coalición gobernante
eran tan grandes y evidentes, que hacían presagiar que la gobernabilidad
estaba muy afectada. Hacia noviembre las consultoras y analistas pronosticaban
lo peor: el default. Se gestiona, entonces, por parte de Machinea un blindaje
ante los organismos financieros internacionales y algunos países,
logrando el Ministro su gestión más exitosa. En un momento
de extremo endurecimiento de los mercados de fondos prestables para los
países emergentes, y en especial para la Argentina, se obtiene una
masa de fondos frescos, en cifras redondas, de 20.000 millones y de renegociaciones
aseguradas por una cifra similar. Esto es puesto en consideración
a la sociedad hacia diciembre, y el presupuesto, que se discutía
por esos días, incorpora el optimismo que surgió de este
cometido, ampliando el déficit fiscal para el año 2001 hasta
6.700 millones, en acuerdo a la permisibilidad otorgada por el FMI.
Durante enero hubo un revivir de la confianza y aparecieron mejores
pronósticos para el crecimiento de la Argentina a partir del segundo
trimestre del año 2001. Pero, lamentablemente, Machinea y el país
no pudieron disfrutarlo mucho. Desde el inicio de febrero arreciaron los
mandobles sobre Pou y la Argentina empezó nuevamente a subir en
su prima de riesgo país. Con ello se fue afectando nuevamente
la confianza de los consumidores y los pronósticos de salir del
pozo recesivo se dejaban para más adelante en el tiempo. Presionado
por todos lados, con políticos de su propio partido indómitos
respecto a cómo se debe actuar prudentemente en coyunturas de gravedad
inusitada, y viendo que a su mayor éxito se lo estaba tirando por
la borda, hacia fines de febrero Machinea renuncia.
El convocado a sucederlo por los primeros días de Marzo de 2001es
R. López Murphy, un ortodoxo que previo a hacerse cargo pide que
todo el gobierno se encolumne atrás de un duro recorte del gasto,
de 2000 millones de pesos, que en su visión desencadenaría
la retomada del crecimiento económico. Decide que el programa concreto
de acción se lo de a conocer luego de que se obtenga el respaldo
solicitado. El Presidente, hacia mediados de la semana pos nombramiento
debe desmentir la renuncia del recién entrado. El 16 de Marzo López
Murphy emite su discurso, detallando adónde irían las restricciones
del gasto: fundamentalmente a las universidades, al Fondo Especial del
Tabaco y a los subsidios a los combustibles para las provincias patagónicas.
Se asiste, en el momento de los anuncios, a la renuncia del Ministro del
Interior, del de Acción Social, del de Educación y Cultura
y de la vice Jefe de Gabinete. El Presidente junto al Ministro participan
al día siguiente de una reunión del BID, en Santiago de Chile,
donde ratifica nuevamente al funcionario y a la política anunciada
el día previo. Lo que se desata a posteriori es una confictiva marcha
de acontencimientos, con tomas universitarias y paros decretados por los
sindicatos rebeldes que hacen renunciar a López Murphy.
Lo que quedó demostrado en el traumático marzo vivido
fue que el problema número 1 de la coyuntura argentina es de naturaleza
de conducción política, arrastrado desde el inicio de la
gestión De la Rua, pero recrudecido a niveles elevados desde la
renuncia del Vicepresidente Alvarez. No se supo resolver tal déficit,
cuando en realidad era sencillo: llamar a elecciones de Vicepresidente.
Si se hubiese concretado, el país hubiera encontrado una figura
con credenciales políticas más que favorables para facilitar
la gestión presidencial y sacar al país de la recesión.
Quedó demostrado que mientras el problema político no
se resolviera, no había programa ni anuncios ni equipos que sirviesen
para salir del atolladero. Que no hay tal cosa como que “el modelo está
agotado”, dado el volumen de excluidos que genera. Si bien los problemas
de competitividad de la Argentina existen y no son pequeños, éstos
no resultan relevantes cuando se los dimensiona contra la insuficiencia
conductiva antes señalada. Que lo que está agotado es la
posibilidad de gobernar sin resolver la modalidad de gestión política
que debe tener un gobierno de coalición que merezca la consideración
favorable de la ciudadanía, no en el sentido de acordar con sus
medidas, sino en algo más relevante aún, de sentir que en
el país el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de producir ese bien
público llamado “gobernabilidad”.
En este contexto asume Domingo Cavallo al Gobierno, un economista de
dinámica y creatividad incomparables que el Presidente debió
sumar a los fines de recuperar la gobernabilidad perdida, que infunde ánimo
por doquier para que el país siga adelante frente a todos los sacrificios
que a futuro le demandará. A esto no lo podía lograr desde
el riñon mismo de la coalición gobernante ni de su partido
político, preocupado por sus internas, desestructurantes del gobierno.
No fueron las ambiciones desmedidas de poder las que lo llevaron a Cavallo
nuevamente al ministerio de economía, sino la convicción
del Presidente De la Rua de que otro fracaso más luego de la salida
de López Murphy lo llevaría a la terminación anticipada
de su mandato. No fueron la “prepotencia desestabilizadora de los mercados”
o los designios de la patria financiera sobre las decisiones de un gobierno
democrático las que lo trajeron, sino la convicción del Presidente
que para resolver el formidable problema político que tenía
no debia convocar a los miembros de la coalición gobernante, porque
ellos no sabían resolverlo o no les interesaba siquiera abordarlo.
Conclusiones
En el escrito se resalta el impacto negativo que sobre la coyuntura
económica ha tenido la mala calidad de la gestión de los
hacedores de la política. Esto fue una constante desde el inicio
de la gestión De la Rua. Con la renuncia del Vicepresidente Alvarez
se hace patente el problema de conducción política que contribuye,
ya de manera notoria y vía riesgo país, a la marcha ralentada
de la economía.
El vehículo que lleva desde los anuncios (al comienzo de la
gestión) -y el problema político relatado (ya a posteriori
de la renuncia del Vicepresidente)- a los pobres resultados macroeconómicos,
son las expectativas de los agentes económicos. El apesadumbrado
estado de las expectativas son producto, por un lado, de la misma extensión
que lleva la recesión; por otro, de acciones como las relatadas
en los apartados previos, y lo gesta, en promedio, el conjunto de actores,
directos o indirectos, de la gestión gubernamental. Las consecuencias
de estas expectativas negativas son la incredibilidad de las medidas de
política económica. Y sin credibilidad la política
económica es, en general, ineficaz. Un caso testigo es la consideración
que tiene para la sociedad el blindaje financiero internacional logrado.
El monto es extraordinario, y sin embargo a las autoridades les cuesta
que los agentes piensen que pueda contribuir a mejorar las posibilidades
de bienestar de la sociedad. Hacia el futuro, las buenas posibilidades
de crecimiento que le asisten a la economía argentina han reaparecido
a consecuencia de la capacidad demostrada recientemente por el Presidente
De la Rua, de convocar un actor que goza de credenciales y prestigio nacional
e internacional para la gestión del Estado, contradiciendo las preferencias
del propio partido político que lo catapultó, cual es el
caso de Domigo Cavallo. Esto, junto a un programa económico razonable
y la convocatoria a un gobierno de unidad nacional ha contribuído
a recuperar la gobernabilidad perdida y a generar la reversión de
las expectativas previas.
Bibliografía
Avila, J. et Al (1997), La Convertibilidad Argentina,
Cema Instituto Universitario.
Gastaldi, S. (1992) "Reforma del Estado, convertibilidad
y atraso cambiario", Serie Documentos de Trabajo, Economía/1, Instituto
de Postgrado del ICALA, Río Cuarto, octubre.
Gastaldi, S. (1996). "Impuesto Inflación, Dolarización
y Coyuntura Cambiaria Argentina en el período 1991-1992". En Documentos
de Trabajo Nº 6, FCE - UNRC, abril.
Gastaldi, S. y G. Ferro (1995), "La crisis mexicana de
diciembre de 1994 y las dificultades de la convertibilidad y del sistema
financiero argentino" 31.03.1995. En Anales de la XXX Reunión Anual
de la Asociación Argentina de Economía Política, tomo
3, págs. 469-506, agosto.
Llach, J. J. (1997), Otro Siglo, Otra Argentina. Una
Estrategia para el Desarrollo Económico y Social nacida de la Convertibilidad
y su Historia, Ariel Sociedad Económica, Buenos Aires.
Kindleberger, Ch. (1991), Manías, Pánicos
y Cracs. Editorial Ariel, Barcelona, España.
Krugman, P. (1998), La Crisis de la Moneda, España.
Rodríguez, C. A. (1995), “Ensayo sobre el Plan
de Convertibilidad”. Documento de trabajo 105, CEMA.
Rubini, H. (1998), “Dolarización y Moneda Única
en el Mercosur”, Rosario, mimeo, julio. |

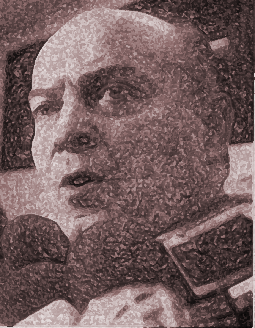 |