Sólo con
más educación se torcerá el brazo
inescrupuloso del ajuste
Durante la primera sesión de agosto del Consejo Superior,
el rector de la Universidad, Leonidas Cholaky formuló una contundente
denuncia contra quienes aplican políticas acordes a los intereses
de grupos de poder. “Nos encontramos ante una extorsión muy grande
contra uno de los poderes del Estado (por el Senado), sea por el mismo
gobierno, por los gobernadores o por el sector económico-financiero
internacional, circunstancia que nos coloca en una situación de
dependencia que no tiene frontera”. Se refería a la sanción
de la ley de Déficit cero, que sin más, determinaba el inicio
de la flexibilización de salarios y asestaba un duro golpe a la
estabilidad laboral. Pero las palabras del rector en aquella reunión
sintetizaron, tal vez sin proponérselo, el paradigma de una Argentina
sin rumbo, que solo sucumbe ante cada presión de los organismos
financieros internacionales.
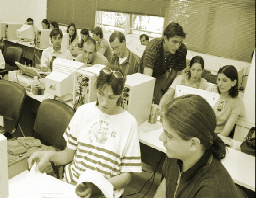 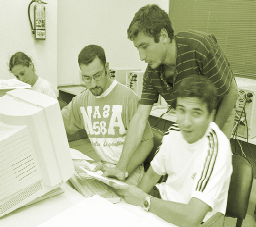
Desde ese punto de referencia es fácil determinar en qué
estado se encuentra hoy la educación pública, y más
aún el sistema universitario nacional. Arrinconadas por los abanderados
de las políticas de ajuste, la educación y la universidad
aparecen casi reducidas a una mínima expresión para una fugaz
formación de los ciudadanos y la generación de algún
nivel de conocimiento. No fue ese el ideario que imaginaban verdaderos
forjadores que hicieron crecer a este país en diferentes momentos
históricos.
Primera definición: La UNRC completó su achique de presupuesto,
cuenta con una partida congelada desde hace cuatro años y sufrió
un recorte de cuatro millones de pesos en los últimos tres años.
Segunda definición: La UNRC no tiene deudas, se encuentra al día
con sus aportes patronales, así como con la retención previsional
de los empleados. Ese es el cuadro económico y presupuestario de
esta institución, que este año “celebra” sus 30 años
de vida institucional. Por eso, Cholaky decía en la sesión
aludida que “la Universidad no es responsable del déficit (que recién
ahora tiene una ley para evitarlo) ya que no participó de ninguna
fiesta”. Tiene razón el rector, pero no alcanza. Sencillamente porque
los gráficos del “gasto” público que manejan los técnicos
de las entidades financieras internacionales y sus consultoras satélites
sólo determinan la impostergable necesidad de equilibrar las cuentas
del Estado Nacional. En ello puede existir una coincidencia, pero la ejecución
de las políticas impartidas no reconoce disquisiciones y resulta
igual reducir partidas de áreas secundarias del Estado, bajar el
gasto político y recortar el presupuesto educativo y universitario.
El caso de esta casa de altos estudios es por demás representativo,
y como ya se ha dicho, no solo afecta al funcionamiento de la misma, sino
que tiene directas repercusiones sobre la economía de la ciudad
y la región. En 1998, la UNRC experimentó una quita de fondos
por parte del Estado de 61 mil pesos; al año siguiente, la cifra
trepó a 2,9 millones, y durante el 2000, alcanzó los 971
mil pesos.
Pero si el creciente mar de recortes se proyecta hacia los sistemas
educativo y universitario nacionales, se constatan datos que dan cuenta
de la negativa escena que presentan los sectores.
El lugar de la educación en la Argentina que viene
En el año 2020 la Argentina tendrá unos 50 millones de
habitantes. Instalado en un punto de esa lejana fecha, el Consejo Interuniversitario
Nacional proyectó: “Los niños que hoy nacen tendrán
entonces 20 años. Los jóvenes de estos días llegarán
a 40. Ambas generaciones podrán vivir en un país dependiente,
con una historia aleccionadora de fracaso, un ingreso per capita de 5 mil
dólares y 35 millones de pobres, o por el contrario, en un país
de 20 mil dólares per cápita y cero pobreza, con escolarización
secundaria universal y la mitad de su población adulta con educación
superior”. Seguidamente se pregunta: “¿Qué país queremos
construir?”, y reafirma, “no invertir hoy en educación e investigación
es condenarnos a convertir esta recesión en un retraso cultural
y estructural”.
La educación superior es observada hoy como uno de los últimos
nichos de mercado que todavía controla el Estado, “como tajada jugosa
de negocios y fuente de ahorros públicos para seguir cebando al
insaciable capital financiero”, cuestiona el manifiesto del CIN. Por eso,
compara que “lejos de invertir demasiado, hoy Argentina invierte por alumno
universitario el 80% de lo que invierte España y la mitad de lo
que invierte Francia, cuando nuestro retraso histórico requeriría
una inversión aún mayor para lograr los estándares
que se requieren de los graduados”. (ver gráfico número 1)
En otra tramo del extenso documento que acompaña al proyecto
legislativo de “Ley de Protección de la Educación Pública”,
el Consejo Interuniversitario explica que en una Argentina con 15 millones
de pobres, privatizar la educación o acabar con su gratuidad equivale
a excluir del estudio a cientos de miles de ciudadanos. “Si hoy sentimos
el impacto de la ausencia de los 30 mil desaparecidos hace 20 años,
pensemos cómo se sentirá, en el 2020 la desaparición
virtual de cientos de miles de personas del mundo del trabajo, de la participación
democrática, de la creación científica y artística”.
Por ley, el Estado esta obligado a llevar el porcentaje del PIB invertido
en educación –como gasto público consolidado- al 6% o duplicar
ítem a partir de la base de 1992 en un plazo de cinco años.
Sin embargo, en 1997 esa proporción sólo llegó al
3,9%. En una rápida retrospección, de acuerdo con lo dispuesto
por ley para el período 1997-2000 el total de partidas acumuladas
que no fueron transferidas al sistema educativo alcanza la friolera de
18.537 millones de pesos. Sin que haga falta detenerse en detallar el impacto
sobre el sector. Pero un dato comparativo resulta de utilidad para completar
el breve análisis: entre 1994 y 2000, para los niveles inicial,
primario, medio y superior no universitario la matrícula creció
un 17%, o lo que es más representativo, se inscribieron en los establecimientos
un millón de niños y jóvenes. En relación al
nivel universitario, la demanda se incrementó un 45% entre 1992
y 2000. La tendencia argentina en este punto acompañó el
crecimiento de los países desarrollados. (ver gráficos 2
y 3)
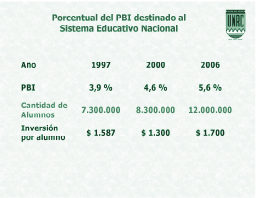 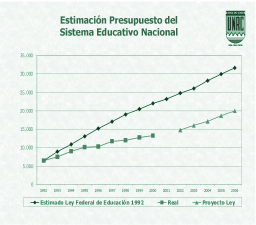 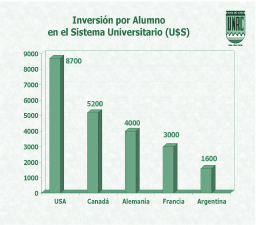
El desafío de la gestión pública
El país requiere de una política firme de defensa de
su autonomía tecnológica. Al respecto, el CIN indica que
“las universidades y los institutos de investigación pública
son hoy la principal rama de inversión para el desarrollo moderno.
El grueso de ese aporte sólo puede garantizarlo el Estado, porque
en general la investigación privada es inducida por demandas de
corto plazo antes que por el desarrollo estratégico del país,
y porque la educación librada al mercado genera escuelas y universidades
buenas para los ricos y otras, pobres, para los pobres”. El organismo,
concluye en que hay muchos desafíos por enfrentar: “ser más
eficientes y más pertinentes, abrir las escuelas y las universidades
a la sociedad y sus necesidades, revolucionar la pedagogía para
adecuarla a las otras revoluciones que experimentamos, entrar en un círculo
virtuoso con la producción y la gestión pública”.
En todo caso, sería bueno imaginar una ordinaria reunión
del Consejo Superior de la UNRC en algún día del 2020 (aunque
antes, mejor), con un discurso de reconocimiento de sus autoridades por
un floreciente presente de la institución, lejos, muy lejos de aquellos
años de ajustes y recesión. |

