| Empresas. «¿Es posible la
paz cuándo empresas fabriles de armamentos en complicidad con los
poderes políticos de turno priorizan intereses económicos
e incentivan las discriminaciones étnicas, raciales, religiosas
eludiendo otras finalidades, con el sólo objeto de colocar sus producciones
de destrucción humana y obtener así abultadas ganancias en
lugar de destinar esos recursos a paliar la miseria, a construir nuevas
industrias no contaminantes, a expandir la educación, a fabricar
en serie equipos de bioingeniería para que el adelanto científico-tecnológico
en salud humana no sea un privilegio de unos pocos sino de todos?»
Instituciones. «¿Es posible construir una paz duradera
cuando hay instituciones con poder en el mundo y que en momentos difíciles
o de atrocidades ocurridas en algunas naciones, no hacen sentir su voz
en forma clara y efectiva para denunciar los atropellos a la dignidad humana
y las violaciones a los derechos humanos, y lo que es peor, en más
de una ocasión fueron quienes denunciaron a personas que tenían
utopías o pensaban en forma diferente?»
Personas. «¿Cómo se puede hablar de condiciones
humanas y de justicia social al ver personas que trabajaron toda su vida,
dando lo mejor de sí a fin de afianzar la identidad de una nación,
para el desarrollo económico, social y cultural, y no sólo
reciben miserables jubilaciones, sino que en ésta era de la globalización,
de la tecnología, de la informática y de las comunicaciones,
tienen que hacer tediosas «colas» para cobrar sus jubilaciones,
cuando por respeto a la dignidad humana, se les debieran depositar los
mismos en una cuenta de ahorro con la posibilidad de hacer extracciones
de cualquier entidad financiera?»
El mundo contemporáneo es complejo y muchas veces limita
seriamente la posibilidad de generar las respuestas que realmente hacen
falta para zanjar desigualdades crecientes. La exclusión parece
dominar la lógica funcional de todos los ámbitos de la sociedad
en este tiempo. Con ella, se arrastran en los entramados de la vida cotidiana
la discriminación, la miseria, el despilfarro de los recursos y
por supuesto, la violencia.
Por eso, contrarrestar los efectos de esta caída humana al vacío
exige de una cultura de la paz, en tanto asumida como construcción
permanente. No habrá proyecto de superación social si persiste,
en cualesquiera de sus formas, foco de conflicto alguno.
La semana pasada, se puso en marcha en nuestra Universidad la cátedra
libre de la Paz, iniciativa impulsada por el Centro de Estudios y Actividades
para una Cultura de Paz de la facultad de Ciencias Humanas. Esta asignatura
de carácter libre está destinada a los alumnos que hayan
completado el segundo año de sus respectivas carreras.
La apuesta no es menor para los tumultuosos días que corren:
educar en los diferentes aspectos que configuran la cultura de paz, contribuir
a la construcción de valores y actitudes positivas (respeto, solidaridad,
actitud crítica, diálogo) y orientar hacia el ejercicio responsable
de la profesión elegida.
En el plano de la formalidad, el programa prevé seis módulos
temáticos, introducción a la paz, análisis de conflictos,
ecología para la paz, derechos humanos, democracia y construcción
de la paz y profesionales universitarios como constructores de la paz.
Como novedad para agendar, para el año próximo se estudia
convertirla en una cátedra abierta para toda la comunidad.
Recuperar la utopía
Los tres interrogantes planteados al inicio de estas líneas
constituyen el atinado disparador prologar del rector Leónidas Cholaky
para el trabajo «La tierra nueva», propuesta editorial con
que el referido Centro de Estudios inició la difícil cuesta
arriba de forjar una cultura de la paz. Sin vueltas, el discurso oficial
de los primeros fragmentos destaca que «la gran inspiración
ética se basa en una movilización contra la violencia y sus
causas profundas, la ignorancia, la injusticia, la tiranía»,
y sentencia: «la paz conforma el vértice de un triángulo
interactivo, formado además por el desarrollo sustentable y la igualdad».
El profesor Abelardo Barra Ruatta, coordinador de esta propuesta, enfoca
rápidamente la idea en marcha. «proponemos la interdisciplinariedad
para realizar un mejor aprovechamiento de los abordajes que merecen los
casos de la realidad social», dice. Casi enfrascado en su trabajo
académico (no es una exageración pues su cubículo
reclama una cuota de luz natural), el titular de las cátedras de
Filosfía Argentina y Latinoamericana e Historia Socio-cultural Argentina
se entusiasma en su diálogo con Hoja Aparte y ensaya que «bregar
por una cultura de la paz es avanzar en la recuperación de la utopía,
concebida ésta como el fin hacia una sociedad justa y con equidad».
Más adelante, lanza una catarata de conceptos que bien pueden
servir para un primer análisis de lo que somos y lo que hacemos
como comunidad. «La paz -insiste-, es la búsqueda de la transformación
de la sociedad, es la superación del conflicto». En contraposición,
sostiene que «la gente es violenta porque está excluida»,
¿cómo dice?, «si es lamentablemente así»,
responde, y acota: «fíjese que un jubilado cobra 220 pesos
por mes, eso es exclusión, por tanto estamos ante una sociedad violenta.
Debemos recuperar los valores ausentes en la educación».
El mundo buscado
En el mencionado libro «La tierra nueva» se desarrolla
el amplio concepto de la cultura de la paz y la no violencia desde diversos
campos del conocimiento. Alicia Adaro y el mismo Abelardo Barra Ruatta
se ocupan del desafío dialéctico de la sociedad-naturaleza.
«El primer desafío que se le plantea a la sociedad actual
tecnificada -dicen- es la búsqueda de nueva fórmulas de utilización
de la energía, de reconceptualizar el progreso, de equilibrar lo
cualitativo con lo cuantitativo, de aprender de nuestros errores del pasado.»
Con frecuencia se conoce sobre regulaciones ambientalistas, que afortundamente
contribuyen a mejorar la calidad de vida. «Es en ese ámbito
donde tiene que jugar y emerger la responsabilidad política, producto
del equilibrio interno y de compromiso con el futuro. La asunción
plena del concepto integral de medio ambiente constituye un desafío
más para quienes nos gobiernan». «Queda la propuesta
de la internalización de una formación ambiental, en el sentido
de la reconstrucción pacífica de un estilo de pensamiento
a partir de nuevas formas de ver el mundo; de observarlo como patrimonio
de todos, al asumir este pensamiento como parte de cada uno de nosotros
podremos edificar una cultura de la paz, apostando al futuro de la humanidad». |
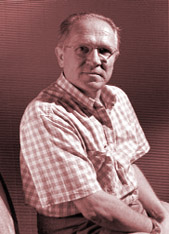
Prof. Abelardo Barra Ruatta
En otros párrafos, Barra Ruatta sugiere un análisis crítico
a una ontología de la violencia. «En virtud de la ineluctable
historicidad de toda creación cultural veremos que la educación
-junto a otras tantas formas institucionales de producción y ejercicio
de control social-, bien sea a través de sus manifestaciones formales
como de sus crecientes vehículos informales, juega un rol capital
en la continuidad invisibilizada de múltiples formas de aberrante
violencia. Ello, en virtud de la delegación que la clase hegemónica
efectúa en las instituciones educativas, de la responsabilidad de
producir, fundamental, reproducir y poner en circulación los conocimientos
y prácticas que constituyen la parte sustancial de los contenidos
significativos que modelen la conciencia individual y el imaginario colectivo
de todos los que participan en la dinámica de la vida político-social
de una sociedad.»
«No nos liberaremos de la ostensible violencia de la guerra ni
de la simulación de la paz, si no somos capaces de despojarnos del
injusto fundacionalismo que implica la ontología de la mismidad.
Sólo cuando nos mostremos capaces de fundar la convivencia social
en el reconocimiento de la otredad, como experiencia ontológica
primaria, estaremos en condiciones de hacer real una convivencia auténticamente
pacífica.»
La caída del lenguaje
María Boiero de De Angelo, se ocupa extensamente por el respeto
de la diversidad lingüística. «Hay muchos barómetros
de la diversidad cultural, incluyendo la religión, pero el mejor
indicador de la salud de las culturas del mundo puede ser el estado de
sus lenguajes. Los grupos humanos, grandes y pequeños, son producto
del clima, la geografía, las necesidades físicas y biológicas,
y factores similares, se unifican por tradiciones y memorias comunes, de
las cuales el principal vínculo y vehículo es el lenguaje.»
«Más que un grupo de palabras o un conjunto de reglas gramaticales,
un lenguaje es un destello del espíritu humano por el cual el alma
de una cultura llega al mundo material.»
«A medida que los lenguajes desaparecen, las culturas mueren.
El mundo se vuelve un lugar menos interesante, sacrificamos conocimientos,
los logros intelectuales de milenios».
«Es difícil estimar el número de lenguajes que
se hablaban en el pasado, a diferencia de los animales extinguidos, los
lenguajes muertos rara vez dejan fósiles, la mayoría carecen
de sistemas de escrituras. Estimaciones basadas en las cifras conocidas
de desarrollo de los idiomas sugieren que una vez existieron más
de 10 mil lenguas. A medida que disminuyó la diversidad cultural,
el número bajó. Hoy se hablan aproximadamente 6 mil lenguas
en el mundo.» «Debemos tener en cuenta que el lenguaje es más
que un código de símbolos compartidos para la comunicación;
el lenguaje es sobre todo, identidad. Para respetar a los demás,
tenemos primero que entenderlos en sus identidades separadas con sus propias
historias y tradiciones, no como un difuso grupo único. Por ello,
la conservación del lenguaje es una cuestión de derechos
humanos, sentido de comunidad y nacionalidad, lo cual explica la reacción
profundamente emocional de muchos nacionalistas cuya convicción
ha generado tantas manifestaciones, marchas y desobediencia civil en don
sus derechos se ven amenazados».
Derechos humanos y patología social
Lilián Fernández Del Moral, intenta desentrañar
la compleja trama de los derechos humanos a través del texto que
denomina «la transparencia y lo siniestro», mientras que más
adelante, Gustavo Segre, perfilará «ideas sobre la violencia
como presencia cotidiana en las relaciones interpersonales».
«Sin el respeto de los derechos humanos no ha paz, sin paz no
hay desarrollo, sin desarrollo hay conflicto, en el conflicto se violan
los derechos humanos, y así se reinicia, digamos que tautológicamente,
mecánicamente, el círculo. Por este motivo considero que
el respeto de los derechos humanos es el camino, la verdad y la vida de
la humanidad, y ello es viable cuando hay espacio público, condición
necesaria para que florezca aquello que Fénix -el maestro de Aquiles-
proponía como el objetivo educativo máximo: formar hombres
de grandes palabras y grandes acciones. Unicamente en un espacio público
realmente existente es posible contribuir al logro de una sociedad en la
que reine la transparencia y que posibilite la coherencia entre palabra
y acción. Y ello hoy en día, puede ser viabilizado a partir
del básico derecho a tener derechos, que requiere como fiadores
ya no sólo un Estado, como la propusiera Hannah Arendt, sino un
organismo transnacional que controle, ejerciendo esa actividad planteada
desde Platón, a lo largo de la historia, por los grandes pensadores
político y que se asomaba en la pregunta, ¿quién vigila
al vigilante?.».
Por su parte, Segre describe que «la violencia como constante
en las relaciones interpersonales, más allá de los límites
naturales que atienden a la propia psicología humana y social, es
sin lugar a dudas un inequívoco estado de patología social.
Biológicamente diríamos que se trata de una sociedad que
esta enferma en términos médicos, pero también sociales
si analogamos a esto una ampliación de lo que significa la anomia
social.» «Sin intención de ser presuroso en aventurar
soluciones, ni imaginar ideales incumplibles por la propia naturaleza de
la complejidad social y del tiempo y el espacio histórico que enmarca
la globalización, creo convincentemente, que debe comenzarse por
replantear la educación que desde temprana edad se imparte en el
sistema formal y en el ámbito familiar; la modificación de
una cultura violenta, sólo es posible mediante el cambio hacia una
cultura por la paz y la convivencia.» |
