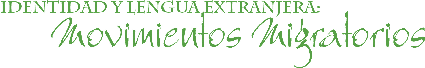
Aprender una lengua
extranjera para ser profesor de esa lengua, no significa una formación
puramente lingüística, significa, fundamentalmente, encontrarse
continuamente con la alteridad, con la extrañeza. Encuentro que
no siempre ocurre de forma explícita, clara, calma, pues el “otro”
es una presencia continua en el proceso de formación de profesores
de una lengua extranjera. En este artículo, reflexiono sobre las
posiciones-sujeto que adopta ese profesor. Posiciones que configuran relatos
de identidad como un proceso de construcción de deslizamientos,
de símbolos, de estructuras,
de representaciones.

Y La identidad entendida
como una construcción social, necesita de la diferencia, de la alteridad.
Dos conceptos que parecen ser idénticos y fáciles de ser
aprehendidos y aprendidos, porque en general conviven de manera natural
en los textos que tratan sobre cuestiones de cultura y aprendizaje
de una lengua extranjera.
Indica Frias (1992)
que el discurso sobre la diferencia es difícil porque está
sembrado de contradicciones creadas por la co-habitación, por la
percepción y por los valores morales; mientras que el discurso de
la alteridad, al inscribirse en la relación entre Yo y el Otro,
coloca en cuestión la propia lógica. Diferencia y alteridad,
conceptos clave que atraviesan los discursos de las lenguas extranjeras
y que llevan a preguntarse: ¿qué es lo que hace que una lengua
sea sentida como extranjera? ¿Qué es lo que hace que el profesor,
el alumno construyan identidades migratorias?
Dice Weinrich que, desde
una óptica objetiva, cuando se trata de una lengua extranjera los
signos de alteridad se encuentran en diferentes niveles de la lengua; uno
que viene de “abajo” constituido por los planos: sintáctico, fonético,
ortográfico y que él llama de “xenitud” lingüística
para designar la extrañeza de la lengua; y otro, que viene de “arriba”
constituido por signos de alteridad que provienen de la influencias culturales
entre las distintas culturas. Pero, ese autor reconoce que también
hay otros argumentos que producen efectos de alteridad como son los estereotipos
de lengua fácil, lengua difícil, lengua romántica...
construidos con respecto a las lenguas extranjera. Se trata de una cuestión
de impresiones de los sujetos sobre la “apariencia” de una lengua. Apariencia
que crea simpatías y antipatías, acercamientos y alejamientos,
formas de ver y de verse... Así, Weinrich (ib) entiende que
existe en el aprendizaje de una lengua extranjera una xeno-estética,
esto significa que la extrañeza de lo extranjero no se percibe como
una barrera, sino como una estética de la provocación, como
desencadenante de un cierto placer, de un gusto por el objeto extraño.
Por mi parte, considero
la xenitud, de la cual habla Weinrich, como desafío a nuestra identidad,
o sea, a nuestra manera más o menos habitual de narrarnos; y digo
desafío porque tratar con lo extraño nos coloca muy próximos
del plano del acontecimiento, o sea en el plano de aquello que no siempre
se puede prever, que no siempre se puede conquistar pues sólo acontece:
la otra lengua acontece, no hay tiempo para la espera. El sujeto se “topa”
con ella, se encauza en el desafío de desmontar una manera de narrarse
para montar otra.
Por otro lado, entiendo
que la provocación de esa xeno-estética puede ser figurada
como movimientos migratorios. En este momento recuerdo a Sarup (1995, p.
268) cuando habla de los inmigrantes que “emprenden difíciles viajes
y tratan de cruzar fronteras”. Esa actitud de esfuerzo por dejar de lado
lo propio (el de la lengua materna), para entrar en el mundo otro ( el
de la lengua extranjera) caracteriza al profesor en formación. La
gran diferencia entre ese alumno (futuro profesor), el profesor y
el inmigrante del que habla Sarup, reside en que el inmigrante cuando
atraviesa la frontera “busca un nuevo comienzo”, “debe soportar el dolor
de la separación”(ib. p. 296). Dolor que no es experimentado en
el aprendizaje de una lengua extranjera, porque el traslado es aparente,
transitorio. Sin embargo, existe una búsqueda de la otra lengua,
de la otra cultura como si fuera un otro hogar. Hay un continuo ir y venir,
un continuo emigrar hacia uno y otro. En ese tránsito, lo extraño
se convierte poco a poco en familia aunque en el otro lugar, el de la lengua
extranjera, no siempre es posible sentirse seguro, refugiado como en el
propio lugar porque la migración hacia otros símbolos, otras
estructuras, otros significados alcanza lo emocional. La gran ventaja del
inmigrante imaginario (el alumno, el profesor de lengua extranjera) consiste
en que él puede ir y venir, abandonar, distanciarse, pasar del otro
lugar hacia el propio cuando lo desea o lo necesita.
Indica Sarup (ib.) que el
término “lugar” es muy rico. Destaca que los lugares se construyen
socialmente y colocan en evidencia relaciones de fuerza que van creando
una jerarquía de lugares. De manera general, según ese autor,
el lugar se relaciona con la tradición, sin por eso imaginar que
ésta sea estática. La tradición tiene dinamismo, lleva
a pensar en cambios, que no siempre son reconocidos. Lugar que, según
mi punto de vista, en el campo de las lengua extranjera es ocupado por
sujetos particulares, en el sentido de que pueden construir movimientos
migratorios que les permiten transitar de un mundo lingüístico
y cultural hacia otro, desenvolver una xeno-estética en la cual
la extrañeza opera como positividad, constituirse en portavoz del
otro, de lo extraño. Figura de portavoz que permite un vaivén
entre asimilación y diferenciación. Asimilación, en
el sentido de búsquedas de similitudes con la otra cultura; diferenciación
porque refiere también a singularizar. Juego de asimilación
y diferenciación en el cual las nuevas palabras no indican las mismas
cosas que en la lengua materna, en ese sentido comenta Sarup (ib.p.273):
el significante se ha separado del significado; juego en el cual la lengua
materna comienza a tornarse extraña, necesaria de ser pensada pues
el pensamiento, el gesto discursivo se asimila a la otra lengua, se diferencia
de la propia; juego en el que el sujeto comprende que su manera de pensar
la lengua no sirve para significar en la otra; juego en el cual se ponen
en movimiento cambios en el mundo de la imaginación, de la representación.
Figura del viajero que opera
como memoria que actualiza lo diferente, gesto de inmigrante que se da
a través del funcionamiento del lenguaje, que crea puentes entre
“yo”, “nosotros” y “ellos”. Memoria viajera que puede descentrarse aunque
siempre esté afectada por los procesos históricos que la
constituyen. Se actualiza lo diferente desde un lugar, se emigra de un
lugar propio hacia otro extranjero. Esa localización espacial tiene
gran importancia porque expresa desde donde se habla, se siente, se narra
el sujeto.
El sujeto-profesor de lengua
extranjera, se descentra ocupando diferentes posiciones-sujeto, porque
son diferentes y diversos los procesos discursivos, las representaciones,
los símbolos de los que debe apropiarse para efectuar la construcción
de significados que singularizan las diversas formas de comunicación
en el marco de la otra cultura. Procesos discursivos atravesados por historias
de discursos, por lo tanto no reducible exclusivamente a una sola
construcción identitária.
De las diversas posiciones:
del portavoz, del inmigrante imaginario, del xeno-esteta, del lingüista,
del viajero, son producidas diversas narrativas, diversas fronteras: de
regiones geográficas, de puntos de vista, de tradiciones; son trazadas
diferentes historias no apenas sobre el otro, sino también sobre
nosotros mismos, de nuestros propios movimientos migratorios que permiten
trazar distintos relatos de identidad.
(*) por Dra. Gladys
B. Morales
Docente Facultad de
Ciencias Humanas. UNRC.