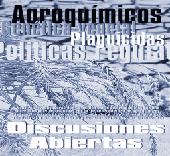
 |
por Dr Horacio Alberto TIGIER *
Ya desde fines de 1995 al
organizar la primera cohorte de nuestra Maestría en Biotecnología
habíamos pensado en los aspectos éticos y legales que planteaban
las nuevas técnicas de Biología Molecular e Ingeniería
Genética que alimentaron a la Biotecnología Moderna. En esa
dirección se organizó un curso con especialistas de
estos temas.
Un par de años más
tarde la Dra Rosa Nagel, coordinadora general de la Maestría, organizó
una charla debate muy interesante sobre los aspectos éticos de la
clonación y la fecundación asistida pero solo participaron
docentes e investigadores de las Ciencias Exactas y Naturales y no hubo
representantes de los que saben de leyes, como son los abogados u otros
participantes de las Ciencias Humanas. Me acuerdo muy bien de la intervención
del Dr Alberto Kornblithh, prestigioso profesor e investigador de la UBA
que aclaró muy bien la mezcla de efectos genéticos y ambientales,
casí por partes iguales, en el mejor caso de clonación natural
que se conoce, los mellizos gemelos. Si se separan después de nacer
pueden ser muy distintos, con medios y costumbres diferentes, a pesar de
ser genéticamente idénticos. En esos tiempos estaba de moda
la oveja Dolly y se hacía mucha ciencia ficción con la clonación
humana.
Con las especies animales
y en particular con los seres humanos esta experimentación sigue
siendo compleja a pesar de los grandes avances que ha habido en los últimos
tiempos como es el descifrado del genoma humano. Sin embargo es con las
especies vegetales que la biotecnología se hizo masiva y llegó
a la comercialización de alimentos y finalmente a las góndolas
de los supermercados de todo el mundo.
Desde que el hombre en los
albores de la historia empezó a practicar la agricultura ya empezó
a hacer modificaciones en los cultivos aún sin conocer las ciencias
actuales. A la revolución verde nadie le puso trabas
pues en principio beneficiaba por igual a países desarrollados y
en vías de desarrollo. En realidad se hacía genética
tradicional de muchos cruzamientos y obtención de híbridos,
lo que se puede considerar como un ajuste grueso. Sin embargo al
poderse introducir un gen adecuado, que en última instancia fabrica
una proteína adecuada el ajuste ya se puede considerar fino.
Así se dejó de obtener insulina, esa hormona que tanto necesitan
los diabéticos, a partir de ingentes cantidades de páncreas
animales. Entonces, una bacteria con un gen modificado comenzó a
fabricarla y la biotecnología ya fué industria moderna.
Pero después, como
los caracteres monogénicos son fáciles de trabajar en los
vegetales, a alguien se le ocurrió introducir un gen de resitencia
a herbicidas en la soja y la soja crecía rozagante con bajas cantidades
de ese herbicida y las malezas morían. En primera impresión
esto parecería decirnos que usamos una tecnología diabólica
pues favorecemos que se haga daño ecológico con herbicidas.
Sin embargo es lo opuesto pues se usan así mucho menos herbicidas
pero de una sola marca. Entonces empiezan los intereses creados que comienzan
a decirnos que nos podemos hasta intoxicar comiendo transgénicos.
De todos modos, siempre
se comieron genes sin saberlo y gracias a la gran eficiencia de los
sistemas digestivos de los animales y obviamente de los seres humanos;
tanto de las proteínas formadas por la información genética
como los propios genes o sea los ácidos nucleicos (DNA), sólo
quedan ladrillitos que son los aminoácidos o las bases nitrogenadas
que forman el DNA.
Como cualquier ladrillito
que viene de otras fuentes, estos sirven para hacer las nuevas moléculas
de cada individuo de cada especie, tal como lo enseña la más
elemental bioquímica En otras palabras la modificación
genética tuvo que ver con el desarrollo del vegetal en si y no con
los productos que luego sirven para la alimentación de los animales
y luego de los seres humanos.
Esto parece muy claro pero
cuando uno trata de explicar estos hechos a profanos la pregunta inmediata
es : ¿podemos consumir los productos transgénicos sin riesgo?.
Uno debe decir que sí, pues infinitamente peor es que no exista
cadena de frío o consumamos yogures con fechas vencidas.
Lo que mucha gente no sabe
es la cantidad de tiempo de prueba que hay que hacer para aprobar un transgénico
que son entre seis y diez años pues los problemas son otros, como
una polinización cruzada que transfiera caracteres genéticos
a especies no deseadas o eventualmente a la formación de proteínas
que pueden ser alergenos, pero que por otra parte se podrían formar
también sin la participación de la modificación genética.
En Argentina la CONABIA
(Comisión Nacional de Biotecnología) hace esta tarea con
eficacia, aunque según un lobby formado por diversas cámaras
empresariales, se queja de una cierta morosidad en aprobar nuevos
cultivos transgénicos.
Este Grupo Biotecnología,
que está en contra de las supuestas críticas ecológicas,
está formado por la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios
(Copal), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires, la Asociación de Cámaras de Tecnología
Agropecuaria (ACTA) y el Foro Argentino de Biotecnología-esta última
formada por científicos, entre otras entidades.
La Argentina es el segundo
país del mundo, el primero es EEUU, que posee la mayor área
cultivada con vegetales transgénicos. El 90 % de la soja, principal
cultivo del país es trnasgénico. En maíz se alcanza
un 10 a un 15%. Como se ve para los intereses de nuestro país es
un tema de mucha trascendencia.
Respecto del etiquetado,
en una reciente rueda de prensa el Presidente de la Asociación Argentina
de Productores de Siembra Directa, Victor Trucco ha manifestado que
“no se puede disponer el etiquetado obligatorio con información
que puede confundir al consumidor”.
Estos últimos datos
los he obtenido de informaciones periodísticas del diario La Nación,
pero en una reunión que tuve oprtunidad de concurrir en el mes de
octubre con la participación de especialistas nacionales y estranjeros
también hubo opiniones contrarias al etiquetado y a otras
críticas que reciben los OGM.
Como anécdota final,
en dicha reunión se entregó una lapicera hecha con almidón
de maíz de plantas transgénicas de este cereal, que permiten
que con este material se obtenga un plástico biodegradable, a diferencia
de los fabricados con recursos petroquímicos. Entonces se dijo,
que no habría oposiciones pero alguien comentó que capaz
que los intereses petroquímicos algo inventarían para desprestigiarla.
(*) Profesor Titular Efectivo D.E del Departamento de Biología Molecular de la FCEFQN de la UNRC y Coordinador Adjunto de la Maestría en Biotecnología de la FCEFQN...
 |
por Ing. Agr. Claudio Demo *
“...El mundo ha vacilado entre el temor a dos catástrofes: la explosión demográfica y las bombas nucleares, ambas son amenazas mortales. En estas situación intolerable, con la amenaza del día final pendiente sobre nosotros, el Dr Borlaug aparece en el escenario del mundo y corta el nudo gordiano, dándonos una esperanza bien fundada, una alternativa de paz y de vida....La revolución Verde...”
Con estas palabras
la Sra. Aase Lionaes, presidenta del Parlamento Noruego, concluía
la presentación del Nobel de la Paz 1970. Fundándolo en la
expectativa que la Revolución Verde multiplicara los panes para
acabar el hambre del mundo, así los campesinos ya no se verían
envueltos en conflictos por acceder a la tierra.
Este discurso, no sería
comprensible sin referenciarlo al contexto de la supuesta “Guerra fría”
de los 60’ – 70’. El conflicto de Vietnam en pleno apogeo, China
Popular ingresaba en su revolución cultural, Cuba se declaraba socialista
y por todos los rincones de Latinoamérica, Africa y el sudeste asiático
florecían insurgencias guerrilleras campesinas. El “socialismo real”
se propagaba como reguero de pólvora, siguiendo las luchas por la
Tierra, que emprendían los despojados del mundo.
La situación descripta,
permite entender claramente el interés de los países capitalistas
desarrollados por “ayudar” a las regiones en conflicto o próximas
a él. No debemos olvidar la hipótesis del “efecto dominó”,
al cual responsabilizaban del “contagio” revolucionario, ante lo cual desplegaron
una agresiva campaña publicitaria tendiente a frenar el avance del
socialismo, con la Revolución Verde como emblema.
El metadiscurso era sencillo
–No tiene sentido sumarse a la revolución “roja” para acceder a
la tierra, ya que mediante la revolución “verde” pueden lograr garantizar
mejoras en sus vidas sin muertos ni sufrimientos. Solo basta sembrar las
semillas mágicas de la Revolución Verde,...aplicar su paquete
tecnológico y los panes se multiplicarían.
Pues bien, pero en qué
consistía este milagro, qué finalmente iba a traer la paz
al mundo? Conceptualmente la Revolución Verde era un conjunto de
técnicas “modernas” surgidas de la concepción cultural europea/científica,
cuyos ejes principales son la artificialización, uniformación,
subsidio energético y fragmentación de los ecosistemas. Destacándose
entre sus componentes técnicos, la motomecanización, uso
de fertilizantes y pesticidas químicos, cultivos monoespecíficos,
híbridos o variedades puras y el riego mecanizado.
Los elementos técnicos
mencionados eran conocidos desde muchos años antes, solo que su
aplicación era parcializada y tenían algunas limitaciones
que no les permitían superar cierto techo de producción,
tal el caso del “vuelco” del trigo cuando se lo fertilizaba y regaba. En
verdad, el mérito de Bourlag, y razón por la cual se lo premio,
fue el de dirigir la institución (CIMMyT1) que encontró que
los trigos cruzados con la variedad “enana” Norin de Japón, permitía
aplicar dosis crecientes de fertilizantes y riego sin “caerse” y duplicar
o triplicar los rendimientos. Lo cual finalmente permitió aplicar
todo el “paquete tecnológico” en un mismo cultivo.
La denominación “Revolución
Verde” comenzó a emplearse en la década del 60’, aunque la
lógica de producción que representa había comenzado
a difundirse agresivamente desde fines de la Segunda Guerra Mundial, en
el marco de la ayuda de los EUA a los países “subdesarrollados”.
Tal el llamado de Harry Truman, a “...embarcarnos en un audaz programa
nuevo para poner a disposición los beneficios de nuestros avances
científicos y progreso industrial para la mejora y crecimiento de
las áreas subdesarrolladas....El viejo imperialismo –la explotación
para el beneficio foráneo- ya no tiene lugar en nuestros planes...”
(al asumir la presidencia de EUA en 1949).
Estos “avances” tecnológicos
no eran otra cosa que el reciclaje de la poderosa industria norteamericana
que había crecido a la sombra de la guerra y que en tiempo de paz,
debía cambiar de oferta. Así, las fabricas de tanques de
guerra se convirtieron en fabricas de tractores, las de armas químicas
en herbicidas e insecticidas y las fabricas de nitratos para explosivos,
en fabricas de nitratos para fertilizantes.
...La rápida difusión de la Revolución Verde, por todo el planeta puede entenderse a partir del “Desarrollo” que ya venía siendo impulsado por los EUA desde la posguerra y cuyo desencadenante debía ser el aumento explosivo de la producción primaria. Lo cual les permitiría generar excedentes financieros para apoyar el proceso de industrialización, y expansión de la economía en el camino de alcanzar una calidad de vida al estilo “americano”. Es decir, la “nueva” tecnología agropecuaria iba a ser el empujón inicial para poner en marcha el “desarrollo”.
Una breve evaluación
de la Revolución Verde:
Si bien la Revolución
Verde fue sólo un fragmento de un proceso mucho mayor, que es el
de la globalización del “modo de vida (norte) americano”, a ella
se le atribuye gran parte de la responsabilidad en la crisis socioeconómica
y ambiental del planeta. De hecho el nuevo paradigma del Desarrollo Sustentable,
en muchos casos es fundamentado a partir del caos ambiental y la problemática
social causado por la misma.
Los efectos,
sobre los que hay más acuerdo, son los profundos procesos migratorios
del campo a las ciudades, la polarización económica a nivel
rural, la aparición de fuertes procesos destructivos de los recursos
naturales, la contaminación química, por pesticidas y fertilizantes,
y la profundización de la dependencia de los países subdesarrollados.
La difusión de la
agricultura “tipo” Revolución Verde trajo aparejado la expulsión
de vastos sectores de población rural, principalmente aquella de
características familiar tradicional de autoabastecimiento y que
estuviera localizada sobre terrenos aptos para la “nueva” agricultura.
Algunas viejas inequidades en la distribución de la tierra y el
ingreso al sector de “nuevos agentes” muchas veces provenientes de actividades
urbanas, fueron las bases de la concentración de las tierras y la
expulsión de mano de obra, mediante la “tecnificación” de
las tareas.
El proceso de “modernización”
de la agricultura tuvo consecuencias diferentes según las condiciones
económicas de los países, mientras que en los “desarrollados”
constituyó la potenciación de su industria, al disponer más
mano de obra, en los “subdesarrollados”, aportó al engrosamiento
de los cordones de pobreza de las grandes ciudades y al repliegue de la
población campesina hacia sitios no aptos para la agricultura moderna,
como bosques, selvas, montañas, etc..
Su ingreso en los países
subdesarrollados, fue estructurando la economía dual, que hoy podemos
observar. Por una parte, pocos y grandes establecimientos empresariales
que aplican el último dictado de la tecnología “moderna”,
para disminuir costos (mano de obra) y por el otro, grandes masas de campesinos
que subsisten con tecnologías mixtas o tradicionales. Aunque, debe
destacarse que, la concentración de tierras no es patrimonio exclusivo
de los países subdesarrollados, por ejemplo EUA ha tenido una concentración
de tierras tan grave como Argentina.
Los efectos más estudiados
de la Revolución Verde son los referidos a su impacto ambiental,
donde se le atribuye la desertificación de 6 millones de has./año,
producto de la erosión, salinización y deforestación.
La sustitución de los ecosistemas naturales por cultivos monoespecíficos
exóticos, junto a la deforestación masiva, trajo aparejado
una grave pérdida de la biodiversidad representada en la extinción
de entre un 3 y un 9 % de las especies que tenía el planeta hace
100 años.
Asimismo la utilización
de pesticidas y fertilizantes, han contribuido a la degradación
ambiental por extinción de especies o ruptura de cadenas tróficas
que convirtieron, a inofensivas especies, en feroces plagas. En algunas
regiones, de alto consumo de fertilizantes, también se reportan
importantes casos de contaminación de napas y atmósfera,
por residuos y volatilizaciones de los mismos, como así también
la eutrificación de lagunas con su consecuente muerte total.
Otro efecto reconocido ha
sido la profundización de la sumisión de los países
subdesarrollados ya que se generaron fuertes dependencias en la provisión
de repuestos e insumos para las maquinarias agrícolas y en los pesticidas
que fueron haciéndose cada vez más imprescindibles, en la
medida que se aumentaba el numero y gravedad de las plagas. Por otra parte
la sustitución de la agricultura familiar de autoabastecimiento,
por la agricultura comercial de exportación, incrementó la
dependencia de la demanda externa.
Los defensores de la Revolución
Verde y actuales impulsores de la versión II, que se basaría
en los transgénicos y la agricultura de precisión apoyada
por satélite, siguen sosteniendo que su gran mérito fue duplicar
la producción de alimentos en un término de 25 años.
Esta afirmación, también es cuestionada por numerosos autores
ya que encierra algunas medias verdades.
Lo cierto y objetivamente
observable, es que las estadísticas mundiales registraron un notorio
incremento de la oferta granaría per capita a nivel mundial, lo
cual no es literalmente idéntico a afirmar que se aumentó
la producción de alimentos ni mucho menos que se mitigó
el hambre del mundo. Dada la sustitución de agricultura de autoabasto,
cuya producción no aparecía en las estadísticas, por
agricultura “moderna” de producto casi enteramente ofertado al mercado
que aparece en las estadísticas, es muy difícil afirmar,
que en verdad hubo tal incremento de alimentos per capita. Igualmente ésta
afirmación, del aumento de producción, es cuestionada desde
el punto de vista del balance energético, ya que la agricultura
“moderna” es reductora de energía, es decir que por cada caloría
cosechada como grano ha insumido 15 o 20 provenientes de petróleo.
Mientras que la agricultura “tradicional” cosecha 2 o 3 calorías
en alimento, por cada caloría insumida al producir.
En el mejor de los casos, se ha registrado un aumento de alimentos a costa
de quemar reservas de petróleo, el cual es un recurso no renovable.
Pero, tal vez, el análisis
más contundente sobre el supuesto éxito de la Revolución
Verde, es el que ofrece Peter Rossett, quien demuestra mediante estadísticas
oficiales que en verdad no se le puede atribuir a ésta, el mérito
de haber reducido el hambre mundial, sino a China que lo logró siguiendo
precisamente el camino que la Revolución Verde pretendía
evitar para el resto del mundo. Ya que si bien cuando evaluamos el hambre
a nivel mundial hay una leve disminución porcentual, entre 1970
y 1990, al hacer el mismo análisis excluyendo a China, vemos que
los hambrientos crecieron un 11%. Es decir que el mérito de
la mejora mundial no se debería específicamente a la Revolución
Verde sino a la revolución China que paso de 406 a 189 millones
de hambrientos en ese período, en todo caso usando técnicas
de la Revolución Verde, pero también los conocimientos ancestrales
de las granjas integradas y por sobre todo la reforma agraria.
Lo que queda a las
claras es que la utopía de un mundo sin hambrientos no estuvo más
cerca a partir de la Revolución Verde. Estuvo muy lejos de cumplirse
el deseo de la Sra. Lionaes cuando afirmaba que “...Muchos países
de antiguas culturas, que hasta la época moderna han sufrido los
embates recurrentes del hambre, pueden ahora ser autosuficientes en su
producción de trigo. Se liberarán así de una humilde
y larga dependencia de las llamadas naciones ricas para conseguir el pan
de cada día...”.
1 Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo. Organismo financiado por la Fundación Rockefeller en el marco de la ayuda de los países “Desarrollados” a los “Subdesarrollados”, con sede en México.
(*) Ing. Agr. Claudio Demo, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria - UNRC
 |
por Master Daniel Agüero *
El proceso de carácter
multidimensional denominado Globalización, originado en
cambios tecnológicos y económicos, establece una creciente
interdependencia de los países, promovida por el aumento de flujos
financieros, económicos y comunicacionales.
Es a través de este
proceso que por primera vez en la historia, un bien puede generarse en
cualquier parte del mundo y venderse en todas partes, esto significa para
el sistema capitalista producir un bien o realizar una actividad en
donde es más barato y vender los productos o servicios donde los
precios sean más altos con el fin de maximizar ganancias.
En este escenario surge
la opinión de algunos organismos internacionales que plantean la
necesidad de aprovechar los diferentes cambios tecnológicos con
el fin de incrementar la producción de alimentos para satisfacer
los requerimientos nutricionales de una población mundial creciente,
aunque podamos sostener con total fundamento que el mundo en realidad está
sobrealimentado si aceptamos que necesitamos entre 2350 y 2750 calorías
y unos 60 gramos de proteínas y asumimos que los alimentos
se distribuyen equitativamente. Se calcula que cerca de del 20% de la población
mundial( unos 1200 millones de personas) esta subalimentada y que cerca
del 10% viven en indigencia, según los establecido por el Programa
para el Desarrollo de las Naciones Unidas(PNUD).
Además para complementar
este diagnóstico, el economista indú Amartya Sen, Premio
Nobel de Economía, llega a la conclusión que en estos casos
el hambre no se debió a la falta de alimentos, sino que obedece
a la falta de capacidad adquisitiva de alimentos por parte de aquellos
que padecieron hambre o resultaron desnutridos.
Por lo tanto, el hambre
no es el resultado de la falta de producción sino de la ausencia
de capacidad para adquirir alimento. Los 1200 millones de personas subalimentadas
se encuentran en esa situación porque no poseen la capacidad de
producir o adquirir suficientes alimentos y no necesariamente porque no
haya suficiente oferta en el mercado.
En consecuencia y en coherencia
con este paradigma planteado desde entidades internacionales, suceden crecientes
cambios tecnológicos en el mundo. Para analizar sus efectos consideramos
adecuado utilizar el concepto de subsistema que supone un marco analítico
particular del espacio económico que, asentado en relaciones técnicas
de producción, posibilita el desarrollo de relaciones directas de
acumulación que producen y reproducen poderes económicos
asimétricos entre las empresas intervinientes.
Estas relaciones directas
entre los agentes conducen a reproducir las heterogeneidades entre empresas
y productores y a la conformación de estructuras jerárquicas
de capitales. En consecuencia, las estrategias de determinados agentes,
en búsqueda de mayor eficiencia y competitividad, conducen al desplazamiento
de competidores y a la generación y apropiación de ganacias
superiores e imprimen la dinámica de acumulación al sistema.
En este sentido, la carrera
por ganar espacios en el negocio de la biotecnología y el desarrollo
de nuevos productos provocó, en los últimos años
a nivel mundial, una cantidad de fusiones entre empresas, cuya intensidad
e impacto en la agricultura aún no han decaído.
Un ejemplo es el establecido
en el mercado mundial de agroquímicos que supera los 20.000
millones de dólares donde el negocio se reparte prácticamente
entre diez empresas, siendo DuPont, Astras-Zeneca, Novartis y Monsanto
las que concentran la mayor proporción, pero con la importante aclaración
que estas compañías son justamente las dueñas prácticamente
de todo el mercado de las semillas transgénicas.
Este tipo de semillas presenta
una productividad decreciente y cuyo el efecto final es que si el productor
quiere mantener la misma debe comprar semilla para cada siembra en vez
de utilizar parte de la cosecha del período anterior, justificándose
esta técnica con el argumento emergente de la rentabilidad del desarrollo
tecnológico, pues de esta forma se garantiza el retorno de la inversión
y la razón económica es evitar que después de la cosecha,
la innovación quede en manos de los productores y por ende quien
comercializa el paquete “ semillas + agroquímicos” ingresa en el
circuito de acumulación agraria participando de los mayores rindes
obtenidos y su correspondiente mayor ganancia.
Según Pablo Levín,
la capacidad del capital tecnológico de renovar técnicas
y procesos permite obtener ganancias extraordinarias, mientras que los
capitales agrarios más simples, al perder la capacidad de producir
nuevas técnicas productivas, quedan limitados en su gestión
y jerárquicamente subordinados y su permanencia en el mercado depende
de la velocidad de adopción de las nuevas técnicas, las cuales
sólo pueden reproducir ya que la producción de las mismas
quedaron reservadas a las empresas multinacionales, dueñas del negocio
de agroquímicos y semillas transgénicas.
En este escenario, los agroquímicos,
nutrientes, semillas y fármacos en el mundo están tan íntimamente
relacionados que los cambios en una industria pueden afectar de forma irreparable
el desarrollo de la otra, y por ello las grandes compañías
realizan fusiones de complementación que les permiten dominar toda
la gama de insumos para la producción agraria con el objeto de captar
el mayor excedente económico en el sector.
Para que tal proceso se
manifestara en Argentina, la expansión del mercado de agroquímicos
y fertilizantes necesitó de algunas condiciones básicas como:
la eliminación de las retenciones al agro, la recuperación
parcial de los precios de granos y la apertura de las importaciones,
que permitió el ingreso masivo de tal tecnología.
La mayoría de las
empresas que conforman esta industria son transnacionales que se encuentran
en un decidido proceso de concentración a nivel mundial, donde las
fusiones apuntan a una complementación estratégica entre
industrias agroquímicas por un lado y criadores de semillas y laboratorios
de biotecnología, por el otro.
Al ser empresas internacionales
con un fuerte perfil en investigación e innovación, no sorprende
que el 90% del consumo nacional en estos insumos sea cubierto por importaciones.
En materia de agroquímicos,
en los últimos años se generalizó el uso de herbicidas
no selectivos que combinados con variedades de semillas genéticamente
modificadas hicieron crecer este segmento más del 40% en volumen
y de 25% en valor.
Pero a pesar de este crecimiento,
Argentina no es un consumidor intensivo de agroquímicos, ya que
el mismo se estima en 750 gramos por hectárea, mientras que en Estados
Unidos es de 2.5 Kgs. y en Europa mayor a 6 Kilos por hectárea,
y en consecuencia a nuestro país se lo identifica como un mercado
potencial con condiciones excepcionales para abastecer.
Esto ha conducido
a que el mercado de los fitosanitarios haya crecido en la ultima década
a una tasa del 20% anual, duplicando la tasa a la cual creció el
país, mientras que la producción nacional de cereales y oleaginosas
a experimentado una tasa promedio del 7.5% . Entre los cultivos que más
incrementaron su producción encontramos al maíz y la soja,
justamente los más vinculados al paquete “ semillas + agroquímicos”,
y los cuales a su vez, han visto decrecer sus precios en la actualidad
un 30% con respecto al promedio de la década en virtud del notable
aumento de la producción mundial.
Esta situación en
nuestro país ha generado que los productores agropecuarios observen
cómo, a pesar del incremento de su productividad y en virtud de
la caída de precios, se genere un aumento notorio en el nivel de
endeudamiento y una caída importante en la rentabilidad de
sus establecimientos.
Por otra parte, a pesar
que el año anterior no fue bueno para el país ni para el
sector, en promedio la rentabilidad sobre ventas en el mismo fue
de 1.01%, mientras que las empresas de agroquímicos/laboratorios
lograron una rentabilidad próxima al 3%, triplicando los beneficios
logrados por el conjunto de las empresas que participan en el sector agropecuario
y, además, fruto de la apertura, las privatizaciones y la transnacionalización
productiva, se produce un aumento de las importaciones del orden del 25%
de sus insumos, lo que provoca una ruptura en el encadenamiento productivo
con empresas locales y se observa como firmas transnacionales como Monsanto
y Novartis presentan un elevado déficit de comercio exterior que
supera los 500 millones de dólares, lo cual determina un flujo importante
de divisas hacia el exterior.
En síntesis, en el
mercado de agroquímicos estamos en presencia de un proceso mundial
de permanentes fusiones donde las empresas transnacionales intentan, a
través de la innovación tecnológica que introducen
y su poder económico, lograr incrementar su participación
en el negocio y por lo tanto maximizar su ganancia globalizadora.
(*) Docente de Economía
- Facultad de Agronomía y Veterinaria - UNRC