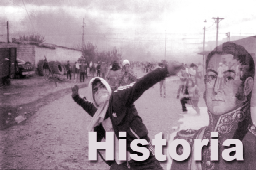entre 1750 y 1820
La violencia en el ámbito rural de Córdoba es el eje de un planteo histórico en el que centra su estudio María Ester Bordese, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quien analiza las conductas delictivas criminales generadoras de vviolencia, en una época que se inicia con vlentos de cambios en lo jurídico-social, bajo la influencia de pensadores ilustrados como Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Cesare Beccaria y, en lo político, con tormentosas revoluciones que intentan transformar el absolutismo monárquico, para arribar rápidamente a tierras americanas
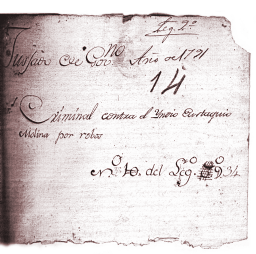
Esta realidad histórica
adquiere una visión particularista en la autora, quien profundiza
en el medio social cordobés a través del análisis
de las conductas delictivas que generan violencia, desde la creación
del Virreinato del Río de la Plata y posteriormente la Gobernación
Intendencia de Córdoba del Tucumán, hasta la supresión
de los Cabildos en la época patria.
Al explicar el porqué
de este planteo, la licenciada María Bordese señala que “en
este trabajo se procura comprobar si existió influencia de las ideas
de los ilustrados y, en este sentido, si hubo o no cambios y en qué
ámbitos. Si en la antigua capital de la gobernación intendencia
hubieron los mismos tipos de conductas delictivas que en la península
española y si la teoría se aplicó en la práctica.
Si estas conductas variaron a lo largo del tiempo en estudio y cuál
fue su incidencia en este espacio”. Finalmente, entrelaza estas variables
para configurar una realidad social de la situación de la violencia
en el medio rural cordobés.
Según la investigadora,
los autores ilustrados intentan desde la crítica social y
la teoría jurídica un cambio en las formas de castigar, introducen
la idea de proporcionalidad entre los delitos y las penas, eliminan la
tortura como medio de coerción y buscan la sustitución del
sistema punitivo vigente por otro más humanizado.
En este sentido, Bordese
sostiene que “el principio ejemplificador, cuyo chivo expiatorio era el
cuerpo del hombre permaneció prácticamente inalterable hasta
avanzada la mitad del siglo 19, cuando tuvo lugar el advenimiento de una
nueva conciencia político-social liberal y el sistema punitivo implementó
la prisión como centro de corrección y aislamiento para aquellos
que transgredían las normas de la sociedad”.
Estos fundamentos se intentan
transferir a la realidad cordobesa de fines del siglo 18 y principios del
19 a través del análisis de las causas criminales correspondientes
a la justicia ordinaria y eclesiástica, y establece una conexión
entre ambas.
En este marco, la docente
se plantea la necesidad de verificar la incidencia del pensamiento ilustrado
en el ámbito de la justicia y el medio social cordobés y
analiza las conductas delictivas generadoras de violencia con sus correspondientes
secuelas en el medio rural y su correlación con los nuevos planteos
en las formas de castigo insertos en el contexto provincial.
Apoyada en la sociología
y las ciencias jurídicas, la licenciada Bordese incursiona en el
sinuoso camino de comprender la terminología pertinente a las conductas
delictivas generadoras de violencia, para lo cual comienza con el análisis
de los juicios criminales pertenecientes a la justicia ordinaria y eclesiástica,
previa cuantificación de los procesos.
Los datos fueron obtenidos
a través de una recorrida por gran cantidad de estos juicios (aproximadamente
700 causas) que son comparados luego con otras fuentes documentales, las
cuales sirven de apoyatura para establecer las características de
la época y la incidencia que los comportamientos delictivos individuales
y grupales ejercen en el juego de las relaciones sociales.
La cuantificación
de los juicios criminales ordinarios se realiza de acuerdo con la
clasificación de los delitos propuestos por la doctora Ghirardi
de Hillar, pero con las variables que determina la época en estudio.
Estas peculiaridades permitirán realizar la interpretación
y reconstrucción de un aspecto de la historia de las mentalidades.
Detalles de una época
Al hacer referencia a algunos
de los resultados de este pormenorizado estudio, María Ester Bordese
comenta que las penas han variado acorde con las circunstancias y las necesidades
de los cuerpos del poder. Si en el siglo 17 la galera representa uno de
los castigos más reiterados, junto con el trabajo en obras públicas,
minas o presidio, éstos tienen una relación con el mercantilismo
y su necesidad de mano de obra. “Ser condenado a cumplir la pena en galera
era equiparado a la muerte” comenta la docente, a la vez que agrega
que “por un lado se eliminaba la pena de muerte, por otro se incorporaba
otra forma más dolorosa en pro de las necesidades del mercado”.
“La pena sólo era
plausible de conmutación si provenía de un indulto del monarca
por medio de Real Cédula, que se conservaría en el siglo
subsiguiente. Los tipos de penas conservaron sus características,
pero adoptaron diferencias según el entorno y el período”.
Seguidamente, señala
que las penas más recurrentes, en el espacio rioplatense y por ende
cordobés, eran el destierro de los lugares de residencia o
a los fortines y comenta que “esta idea se entrelazó con el poblamiento,
la defensa del territorio iba acompañada de una política
de creación de fortines y fuertes a lo largo de una línea
de frontera al sur, que al mismo tiempo, ampliaba los espacios y aseguraba
un ámbito de movilidad a los caminos que seguían la ruta
económica que conectaba Buenos Aires con Cuyo y Chile.
Ocio
El ocioso era la figura
más perseguida en este contexto, figura controvertida, ligada a
un sinnúmero de delitos, personaje que recibía las más
duras críticas desde las fuentes del poder político, económico
y social, cuyo cuerpo era objeto de las más variadas penalizaciones,
pero que indefectiblemente era apremiado con la llamada papeleta de resguardo
o papeleta de conchabo. También eran destinatarias de tales represalias
las prostitutas o mujeres de vida escandalosa e incluso familias que transgredían
la ley, a quienes se las mandaba a la frontera.
Entre los delitos más
frecuentes de la época estudiada (1776-1820) se encuentran el ocio
y el vagabundeo. Los ociosos y vagabundos eran personas que transgredían
las normas estipuladas por la sociedad.
Por entonces, según
lo revela el estudio, la cárcel era un “castigo” transitorio, en
ciertos casos mientras duraba el sumario. Muy raramente se usaba como expiación,
como sentencia final. Generalmente las penas a las que recurría
el sistema judicial eran la deportación a las líneas de frontera,
presidios y en ocasiones a galeras. Por supuesto, que existieron casos
de penas de muerte donde se plasmaba una representación que sirviera
de ejemplo a la comunidad, pero que adoptó una postura más
suave que las implantadas en el mundo europeo.
Otros delitos atribuidos
al cuerpo de los “vagabundos” eran aquellos denominados “vicios”
como los juegos prohibidos –los naipes, la taba-, también las riñas
o peleas en ámbitos determinados como la pulpería, en
confrontaciones por deudas de juego, o la utilización de “armas
prohibidas” en la reyerta, que sumaban nuevas variables al proceso judicial.
En otra vertiente, se
encuentra el rapto de mujeres, fuertemente incorporado en el contexto de
la época y que presenta dos características: el consentido
por la otra persona o el forzado por las circunstancias. En el primer caso,
el rapto era “concertado” por jóvenes que deseaban desposarse, pero
que la sociedad estamental impedía porque no pertenecían
al mismo “linaje”. El novio robaba a la mujer para poder casarse. En ciertos
casos la muchacha, al regresar –por la fuerza- al hogar era transferida
a un monasterio, en tanto que al varón se lo desterraba fuera de
la circunscripción.
El trabajo
Al referirse
a la búsqueda de datos y a las fuentes a las que recurrió,
Bordese señala que “la información más pura es la
de los juzgados de crímenes de Córdoba” y agrega “también
he trabajado con referencias del Archivo Histórico Municipal de
Río Cuarto, a lo que se agrega otra fuente de información
que son los juicios criminales del Arzobispado de Córdoba”.
Seguidamente,
hace un recuento de lo ocurrido por aquellos años en materia de
justicia y dice que “los delitos no cambian, lo que varía es el
control del delito de parte del poder. Las guerras por la independencia
y la fragmentación política producida hacia 1815 genera
guerras civiles que provocan un desequilibrio institucional, que inevitablemente
incide sobre la justicia y el control de las conductas delictivas, pero
no en la misma esencia de las transgresiones, sí en la categoría
e importancia de los mismos y por supuesto de los castigos”.
La docente
investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas desde hace tres años
viene realizando este trabajo, en el que se plantea cómo fue esa
época, cuál es la concepción mental reinante, qué
tipo de sistema punitivo hubo, cómo se pensaba y vivía por
entonces.
A lo largo
del trabajo, la docente comienza su estudio con los antecedentes referentes
al tema, plantea hipótesis que intenta verificar a través
de una metodología específica fundamentada en una visión
multidisciplinar. Los pasos que ha seguido para realizar estas líneas
de análisis, ha tenido como primer objetivo examinar la postura
de los principales pensadores ilustrados en materia judicial, las pautas
determinadas por la legislación española e indiana y su incidencia
en el medio rioplatense y cordobés.
En este sentido,
verifica y compara los decretos, bandos y manifestaciones de jurisconsultos
residentes en este espacio americano. El segundo objetivo es el análisis
cualitativo y cuantitativo de las conductas delictivas de la justicia ordinaria
y eclesiástica, cotejándolas entre sí y con el corpus
legislativo. Finalmente, examina los delitos más comunes y correlacionados
entre sí, entre los que se destacan el ocioso y la manceba insertados
en un ámbito rural de amplias dimensiones y escasa población.
Prof. María Esther Bordese
Fac. de Ciencias Humanas / Dpto. de Historia
Tel: 4676197 / EMail:@hum.unrc.edu.ar